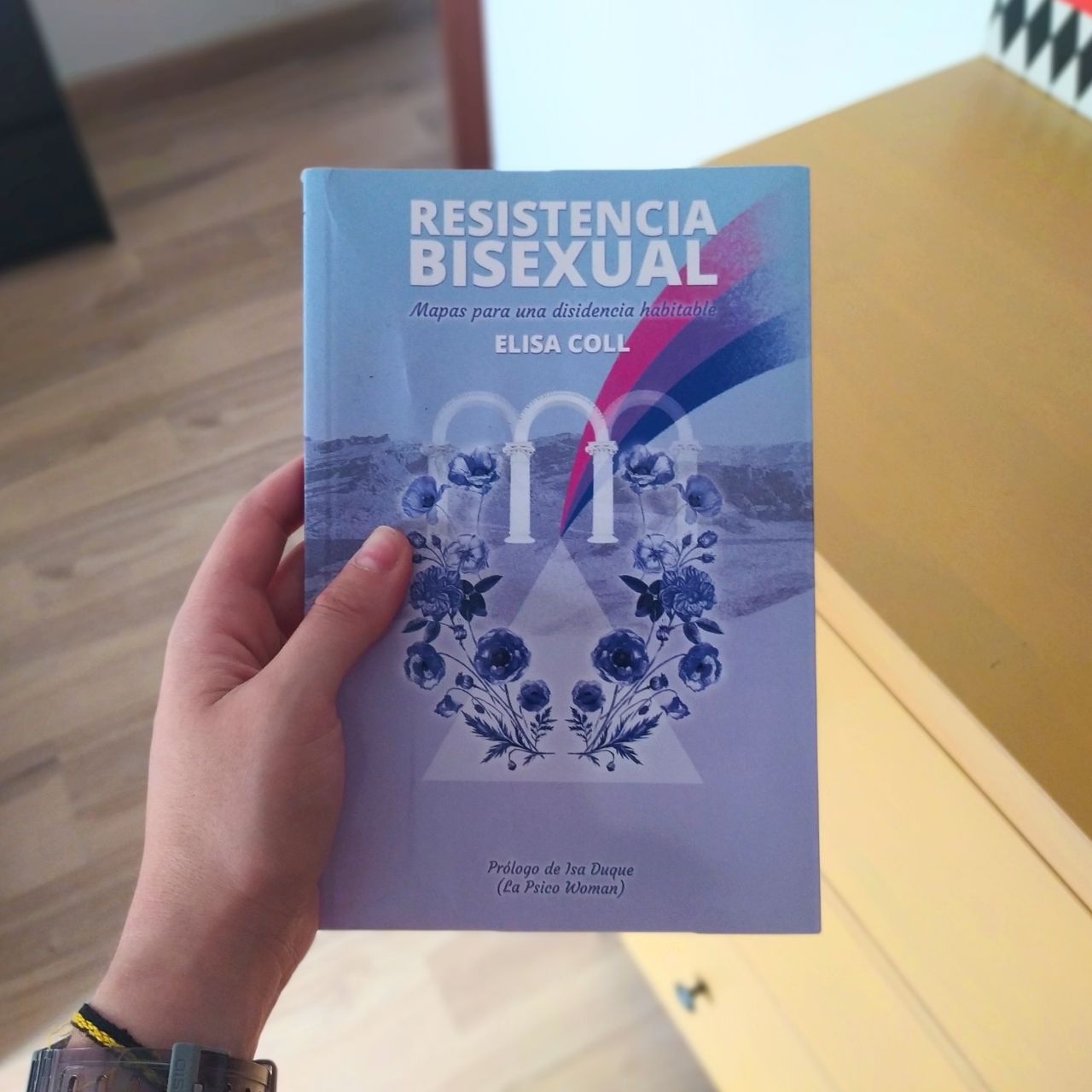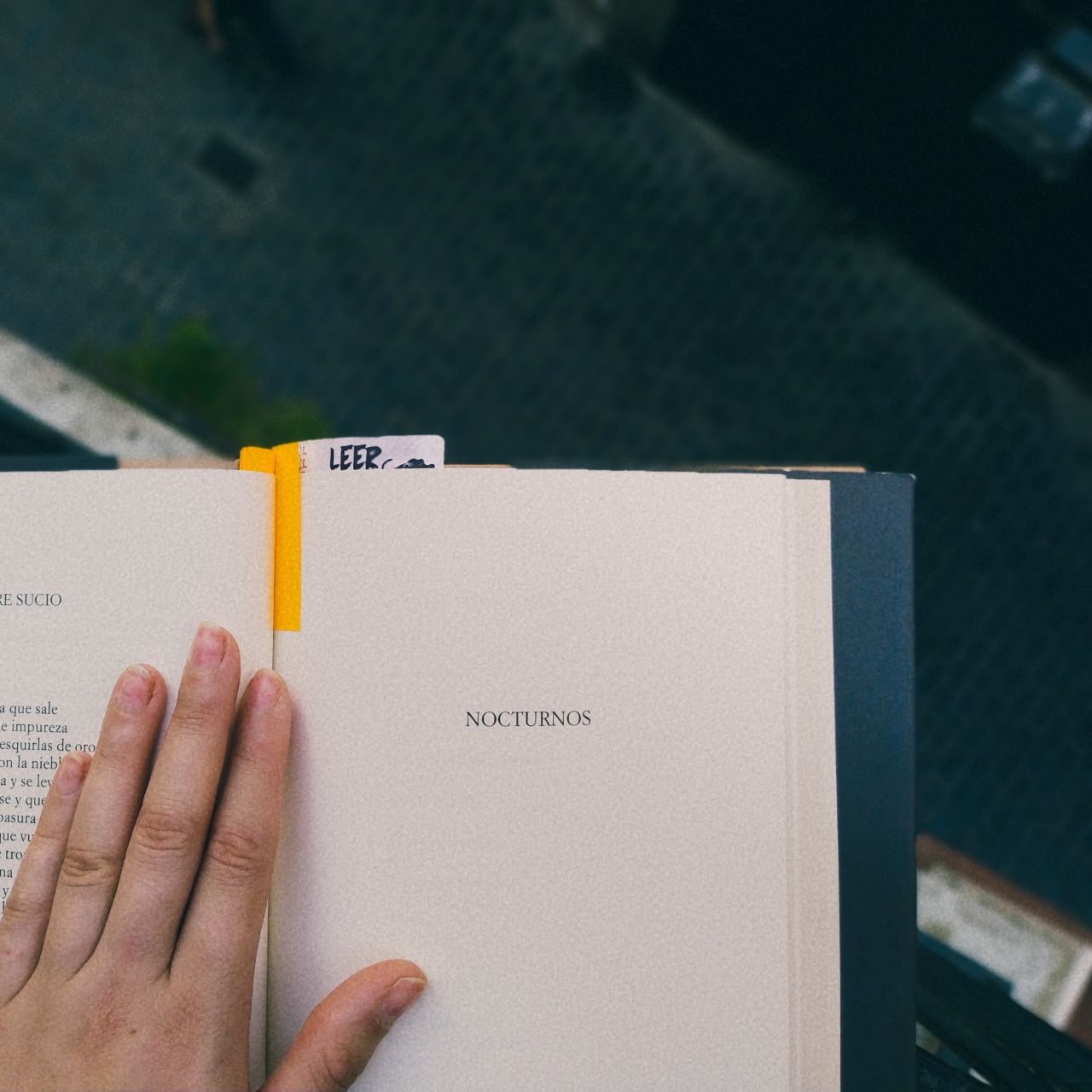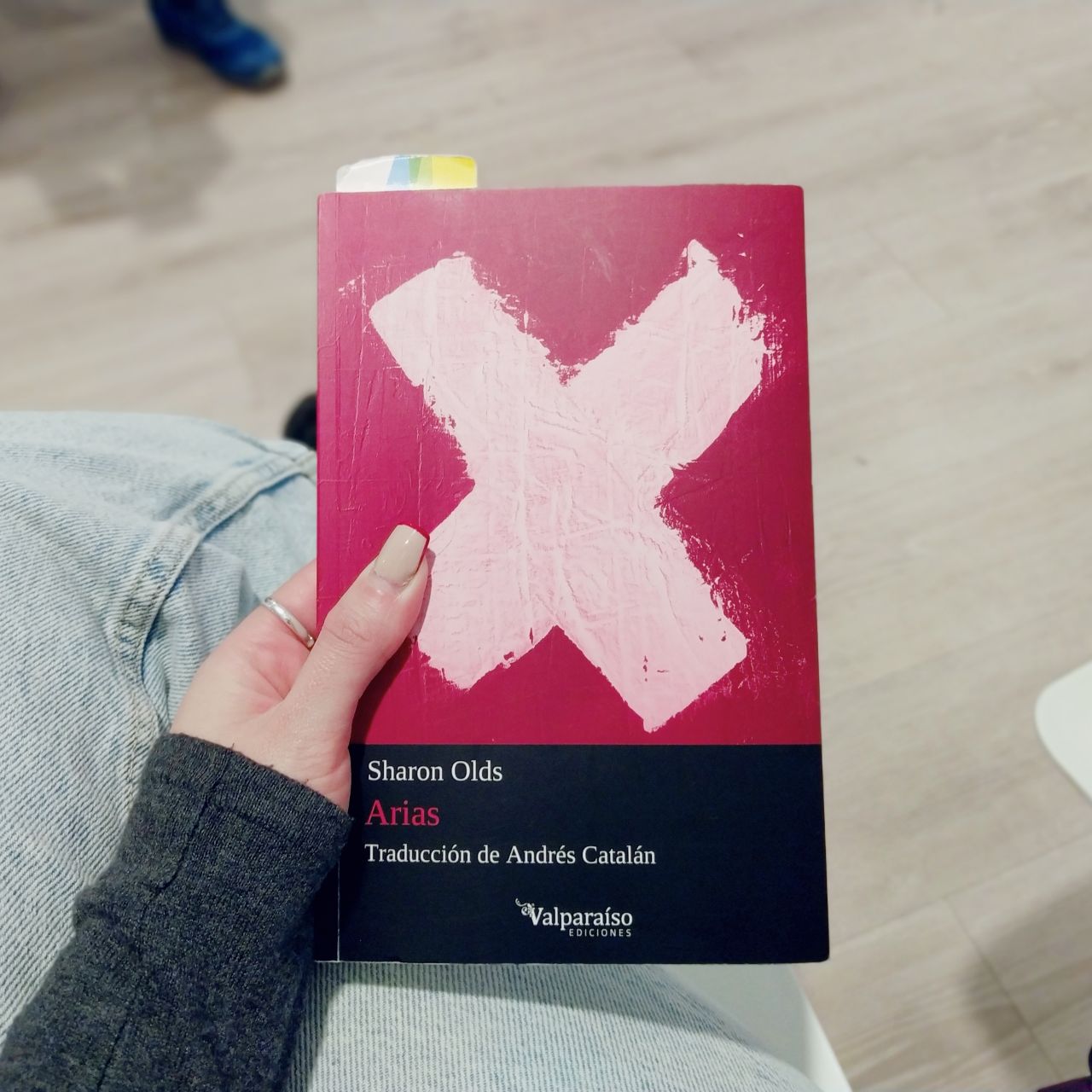Llevaba reteniendo esta reseña bastante tiempo por pudor: un amigo me pidió hace ya años un artículo a partir del libro y durante varias semanas he tratado de convencerme de que me iba a ser posible escribirlo. Estar aquí hoy sentada es en cierto modo la constatación de mi derrota. Lo siento, Diego. Mejor algunas ideas rápidas, en cualquier caso, que perder sin remedio la potencia tremenda que contiene la lectura.
Putas insolentes es seguramente lo mejor que se ha escrito nunca para comprender las múltiples dimensiones del trabajo sexual y pensar estrategias que den poder y derechos a las mujeres que lo ejercen. Eso yo ya lo sabía (me leí varias partes en inglés en su momento, mucho antes de que se sopesara la posibilidad de su traducción al castellano), pero el libro entero constituye un conjunto impresionante que te va ensanchando el pensamiento conforme avanzas leyendo. Sus autoras, Juno Mac y Molly Smith, no sólo escriben desde la legitimidad de la primera persona (ambas son trabajadoras sexuales), sino que lo hacen desde la voluntad de trascender los límites de lo experiencial para poder levantar un marco teórico y de análisis sólido, no fragmentado, y útil políticamente.
El libro se estructura en capítulos que analizan, en primer lugar, los tres ejes fundamentales que condicionan la existencia contemporánea de la prostitución (sexo, fronteras, trabajo), para pasar después a analizar las diferentes respuestas jurídico-normativas que se dan internacionalmente. Rompiendo con el binomio reduccionista abolición/regulación que sólo interesa y beneficia a la industria y a los Estados capitalistas, las autoras identifican hasta cinco modelos morales y jurídicos diferenciados: el victoriano británico, la prohibición total («nación cárcel»: Estados Unidos, Sudáfrica y Kenia), el denominado «modelo sueco», el regulacionismo desde la excepcionalidad (presente en Alemania, Países Bajos y Nevada), y el modelo de derechos laborales existente en Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur.
Para mí, Putas insolentes ha supuesto un vuelco en muchos de los planteamientos desde los que defendía los derechos de las trabajadoras sexuales. Destaco, por falta de tiempo (si no, ya sabéis, estaría escribiendo algo más largo y mejor articulado), solamente dos puntos. El primero tiene que ver con la vinculación que muchas activistas hacen (¿hacemos?) entre prostitución y sexualidad libre. La defensa del trabajo sexual desde el terreno de lo simbólico (reapropiarnos del estigma de puta, defender la promiscuidad como una elección respetable, ejercer nuestra sexualidad desde el gozo) muchas veces no tiene nada que ver con las vivencias reales de las trabajadoras sexuales ni con los motivos que llevan a trabajar como tal. La necesidad de defenderse de los ataques y las caricaturas del feminismo punitivista no puede llevar a una idealización que borre los problemas reales, negando de nuevo las vivencias de las mujeres e impidiendo dar respuesta a los problemas y a las violencias que viven.
EL segundo punto es una de las ideas en las que más insisten las autoras y, personalmente, la que más me ha ayudado a reconfigurar mi comprensión del debate. Supone, al mismo tiempo, un giro radical de los términos en los que éste se tiene en la escena pública: basta ya de enroscarnos en la pregunta maniquea de si existe algo así como un derecho al sexo o si la prostitución da respuesta a alguna supuesta necesidad masculina. Lo que desde luego sí existe es un derecho a la supervivencia. Son las trabajadoras sexuales quienes realmente necesitan el trabajo sexual: los clientes pueden sobrevivir sin él; no así ellas. Las trabajadoras sexuales escogen (término quizá menos manoseado y polémico que «eligen») el trabajo sexual entre las distintas opciones que tienen a su alcance, y lo hacen en base a criterios racionales que buscan dar respuesta a sus necesidades concretas. Obviar este hecho (qué evidente irrumpe en cuanto una lo lee) dificulta enormemente la adopción de medidas que no expongan y precaricen aún en mayor medida a las más vulnerables de entre las trabajadoras sexuales.
Mi postura acerca del trabajo sexual ha evolucionado mucho en los últimos 15 años, partiendo siempre del rechazo a la prohibición como algo que intuitivamente sospechaba que tenía consecuencias negativas para todas las mujeres, prostitutas o no. De las posiciones en cierto modo naif, poco conocedoras de la dimensión material de la sexualidad y promovidas sobre todo por su dimensión simbólica, que defendía en la adolescencia, pasé con los años a aceptar los eslóganes facilones de la libre elección tan funcionales a la patronal y al neoliberalismo. Conforme fui formándome teóricamente, y muy especialmente a partir de la lectura del Libro I de El Capital, la mercantilización de la sexualidad adquirió para mí de manera clara una dimensión vinculada al conjunto de las dinámicas capitalistas, imposible de comprender de manera aislada ni mediante tergiversaciones interesadas de quienes se dicen marxistas pero, en cuanto entra en escena el sexo, son incapaces de aplicar un análisis racional sobre capacidad de negociación y venta de la fuerza de trabajo.
La pregunta a través de la que Juno Mac y Molly Smith desarrollan todo su planteamiento es la siguiente: ¿cómo dar poder a las trabajadoras sexuales? ¿Qué políticas y qué marcos jurídicos les concederían un mayor control sobre sí mismas, sobre su trabajo y sobre sus vidas? «Para las feministas punitivistas el problema es el sexo comercial, que produce la trata; para nosotras, el problema son las fronteras, que producen personas que o no tienen o apenas tienen ningún derecho mientras viajan y trabajan. Las soluciones que ponemos son igualmente divergentes. Las feministas punitivistas quieren abordar el comercio sexual mediante el derecho penal, otorgando más poder a la policía. Para las trabajadoras sexuales la solución incluye el desmantelamiento de los cuerpos policiales de inmigración y de los regímenes militarizados de frontera que empujan a las personas indocumentadas a la clandestinidad y clausuran su acceso a la justicia y a la seguridad; en otras palabras, nuestra solución es quitarle poder a la policía y devolvérselo a los migrantes y los trabajadores».
He aprendido mucho (¡muchísimo!) leyendo el libro, de verdad que no dudéis en buscarlo.