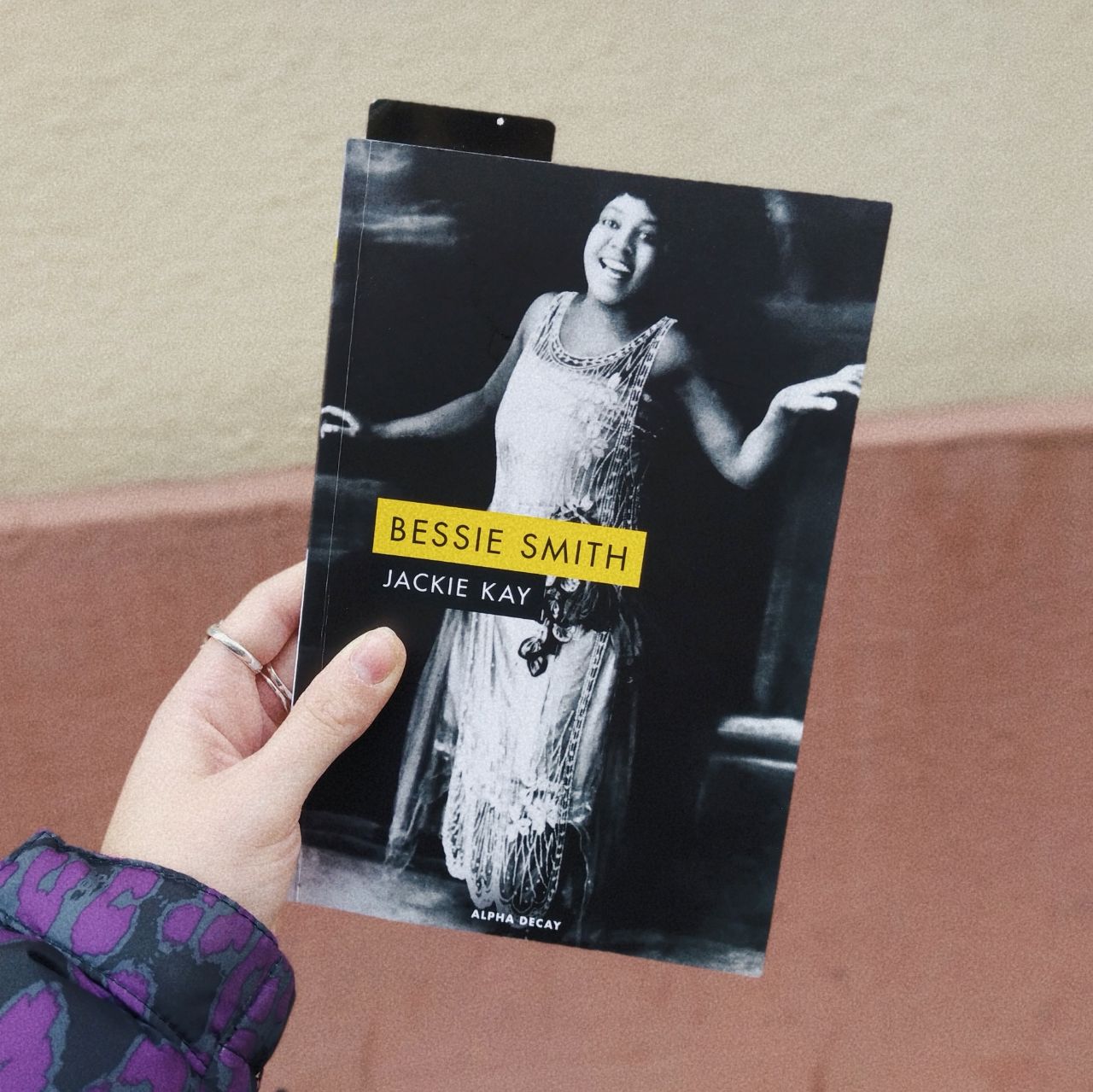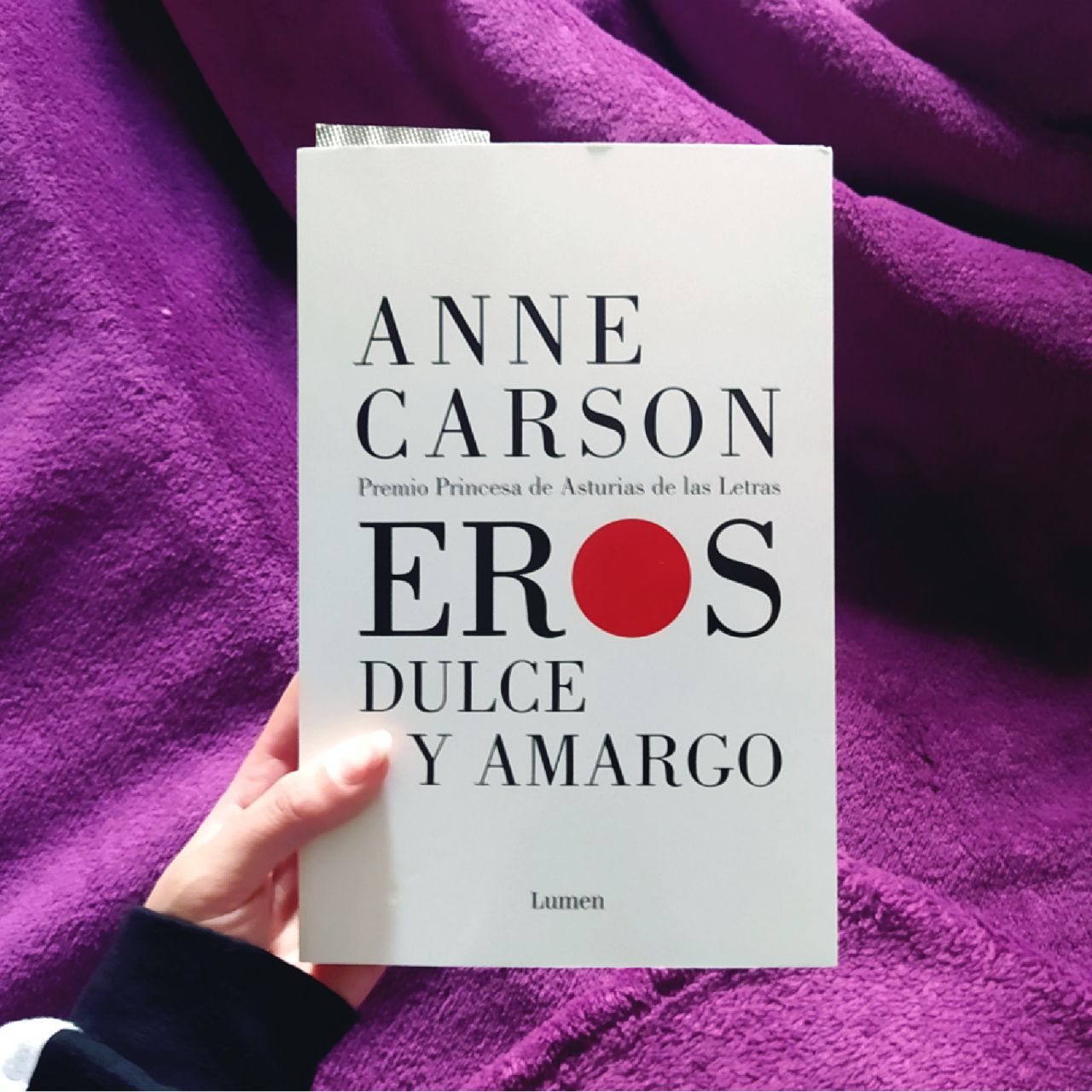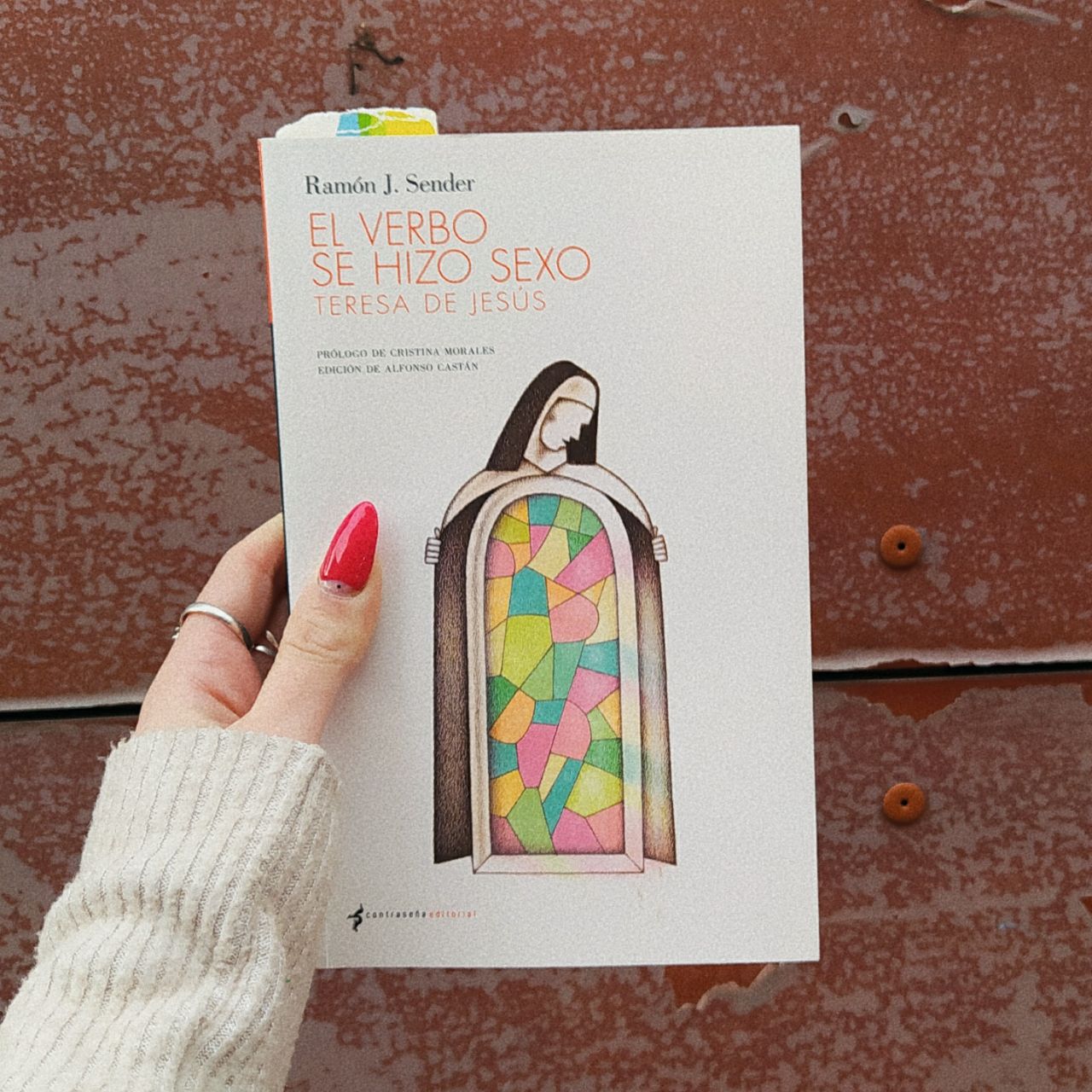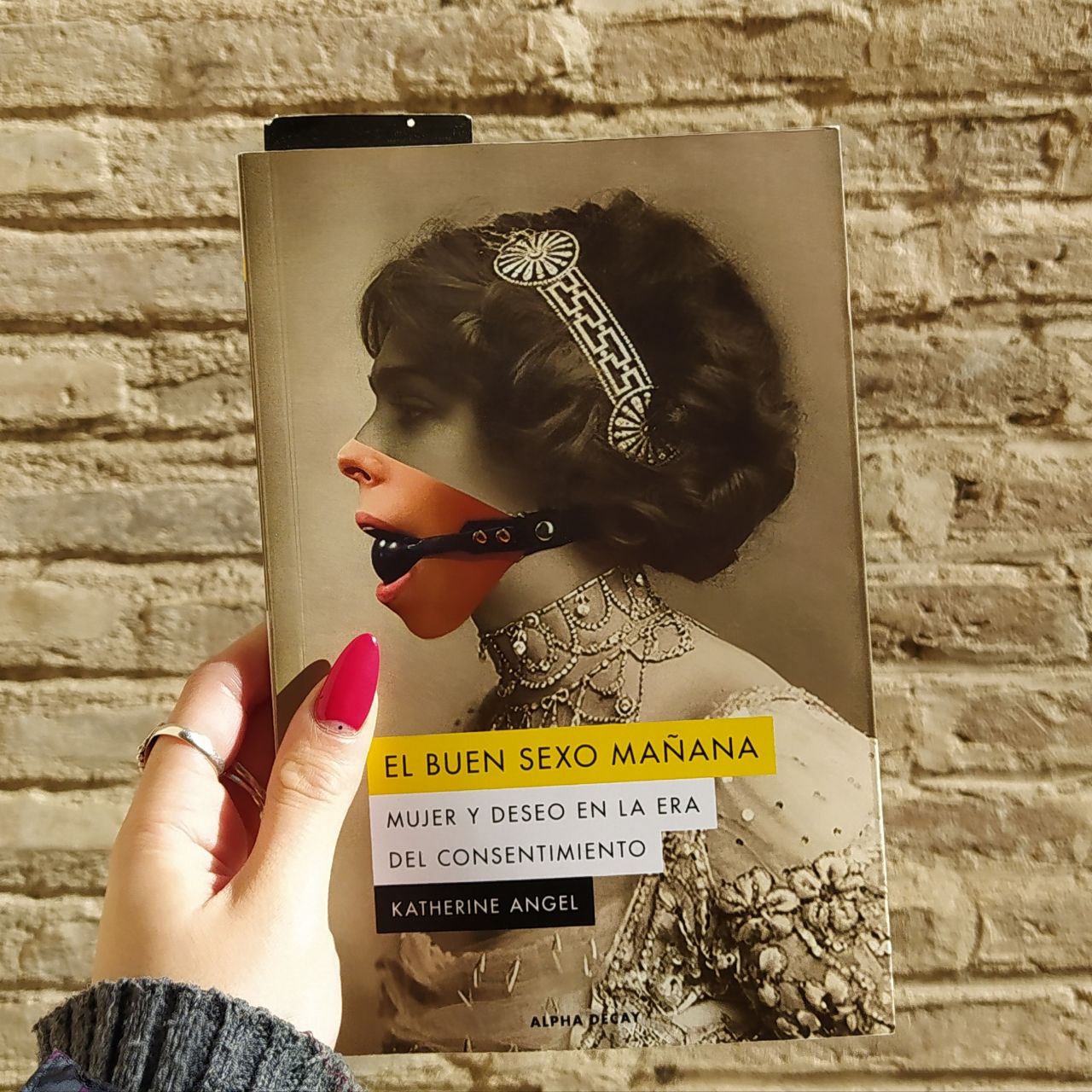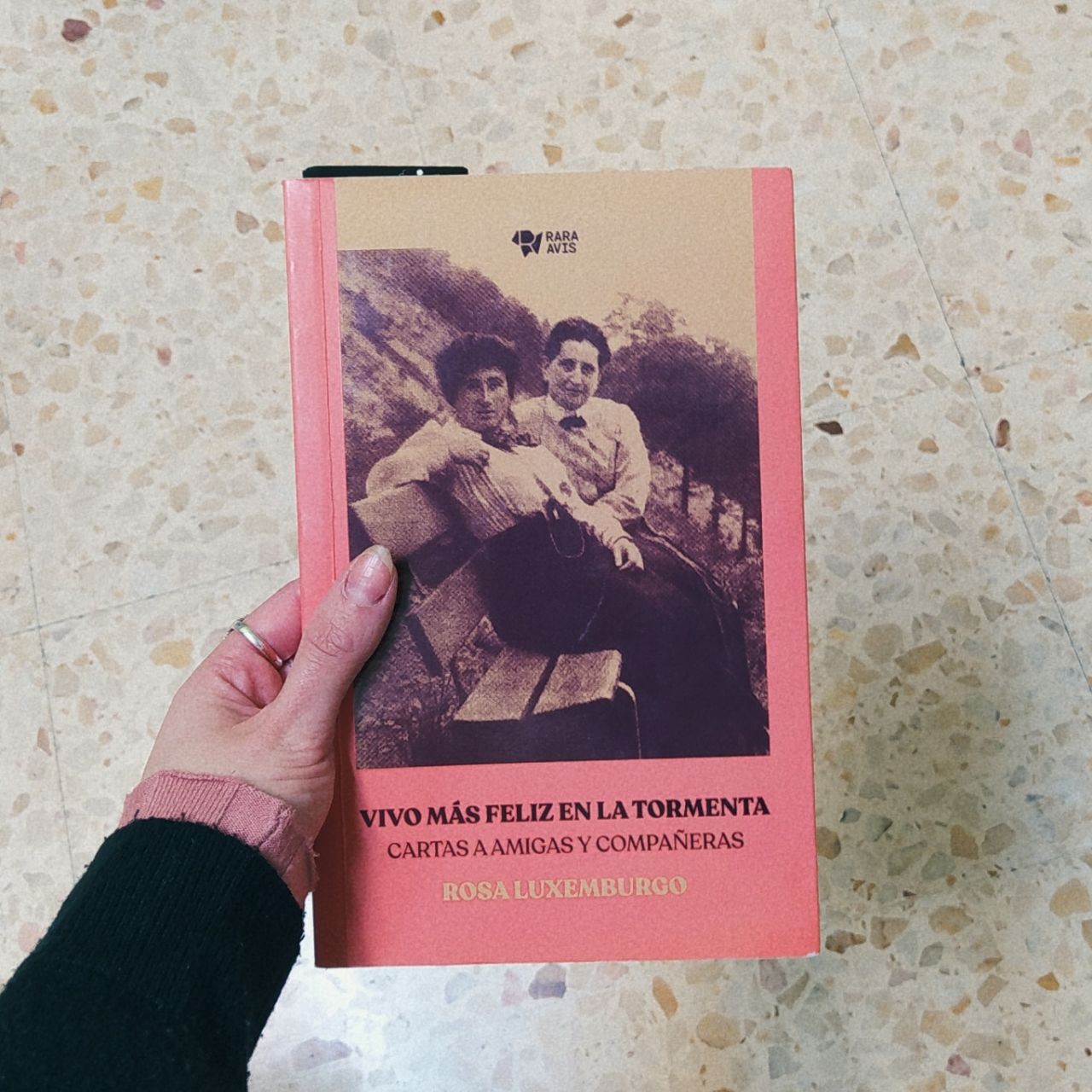Rompí la continuidad de mi itinerario de lectura de los últimos meses para meterle mano a este volumen colectivo editado en Argentina por Biblos y que mi hermano me consiguió veloz el mismo día que vi que Traficantes de Sueños había hecho llegar hasta Madrid algunos pocos ejemplares. Fue más que nada un impulso de acaparación, un «no sé cuándo va a volver a estar disponible este libro en la Península, mejor lo compro ya por si lo necesito en algún momento». La necesidad llegó pronto, claro.
Dos virtudes fundamentales del tomo coordinado por Deborah Daich y Cecilia Varela son el hecho de que los debates en torno al punitivismo están en Argentina mucho más avanzados que aquí en el Estado español, además de que el término recoge una realidad mucho más amplia que en ambas Américas ha venido a denominarse feminismo carcelario. Aunque ya era normal escuchar hablar de antipunitivismo en ciertos contextos bastante antes, lo cierto es que tanto su uso como el de la idea de feminismo punitivo no se han popularizado en nuestro contexto hasta la irrupción de los debates sobre las penas por violencia sexual tras el caso de la violación múltiple en los San Fermines de 2016. Hablar de punitivismo remite inmediatamente, para nosotras, a los debates en torno a la respuesta social y jurídica a la violencia sexual. Una mirada que nos limita y nos impide adoptar posturas sólidas que tengan en cuenta la globalidad de sus implicaciones.
Los textos que componen el libro ofrecen una aproximación al tema ordenada de lo abstracto a lo concreto: marco conceptual, marco jurídico, análisis de algunas implicaciones (acoso sexual, trabajo sexual, tráfico de drogas), estudios de caso. Voy a realizar sólo algunos comentaros acerca de los dos primeros grupos, partiendo del acuerdo de la definición de feminismo punitivo que realiza Tamar Pitch ya en el primer capítulo: «las movilizaciones que, apelando al feminismo y la defensa de las mujeres, se vuelven protagonistas de pedidos de criminalización (introducción de nuevos delitos en el ordenamiento jurídico) y/o de aumento por delitos ya existentes».
Primera: la reducción del debate sobre punitivismo a las violencias sexuales castra toda potencia transformadora de las posiciones antipunitivistas y limita enormemente nuestra capacidad de comprensión y análisis. La ampliación del marco que las autoras proponen, enlazando con la tradición del feminismo anticarcelario, revela una abanico mucho más denso de realidades sociales, donde el punitivismo funciona primera y fundamentalmente como herramienta de castigo a mujeres y poblaciones feminizadas, pobres y racializadas que practican algún tipo de desviación incluso moral de la norma. El antipunitivismo honesto y consecuente tiene que hablar, primero de todo y como me decía el otro día la Laia, de qué hacemos con los delitos económicos y con la punición de las estrategias de supervivencia a las que recurren los sectores sociales más marginalizados (venta de servicios sexuales, mercadeo de drogas, etc.).
Segunda: la percepción subjetiva individual de incomodidades o malestares no puede ser el criterio para la construcción de nuevos tipos penales, cierto. Pero la respuesta a las desigualdades de género en ocupación de espacio, iniciativa de acercamiento sexual, cosificación y presunción de libre disposición del cuerpo ajeno no puede ser una llamada a no ser tan suceptibles. Comparto la postura de Marta Lamas acerca de la imposibilidad de crear un mundo sexualmente seguro, porque la sexualidad es de todo menos segura (y menos mal, o dónde estaría entonces la posibilidad del placer si borramos el descubrimiento y la incertidumbre misma). Estoy de acuerdo con la autora en el tremendo caballo de Troya que supone el discurso del peligro sexual como constructor de un régimen de pánico moral que encarcela a las mujeres y a las disidencias, la legitimación de la sexualidad instrumental, y la anulación de la propia agencia que supone la victimización y la lógica de las supervivientes. Pero la solución no es, no puede ser, acabar abrazando una suerte de copia izquierdista del feminismo liberal de la igualdad, en el que pareciera que lo fundamental para no sufrir violencia fuese tu actitud ante el mundo: no querer sufrirla. Gritar que a una le encanta (¿le empodera?) recibir piropos por la calle, que no todas somos tan mojigatas. Etcétera.
Tercera: me parece muy importante una de las ideas fuerza de Agustina Iglesias Skujl en «Performance de la fragilidad y el empoderamiento». A saber: que la conceptualización de la violencia machista como aquella que se recibe por el hecho de ser mujer refuerza el imaginario de un patriarcado ahistórico y uniformemente opresivo, nos quita la posibilidad de historizar las violencias y opresiones socialmente concretas, y convierte algo así como una supuesta esencia femenina en no sólo fundamento de la violencia sino también de la propia condición de víctima. Se desplaza el foco desde las dinámicas de opresión a las dinámicas de victimización. La responsabilidad es, por tanto, nuestra. Hemos estado repitiendo mierda durante años.
Cuarta: qué cosa genial el texto de Virginia Cano, titulado «Afecciones punitivas e imaginación política: des-bordes de la lengua penal». Si bien su intención es llegar a una segunda parte, que a grandes rasgos comparto, donde critica las herramientas del escrache y de la expulsión como fórmulas de gestión de las situaciones de opresión dentro de los espacios políticos, lo que me interesa es especialmente todo el despliegue que hace en la primera. A saber: que «los modos en que construimos nuestros problemas están inevitablemente unidos al tipo de soluciones que se tornan posibles para nosotrxs» y que «la proliferación de estrategias de corte punitivista en nuestros movimientos feministas y LGTBI no solo ha empobrecido el repertorio de recursos legales de nuestras luchas, sino que también ha limitado nuestra imaginación política y ha moldeado nuestra sensibilidad activista de manera disciplinante y empobrecedora».
Se queda corto así, pero vayan por aquí al menos esos apuntes rápidos.