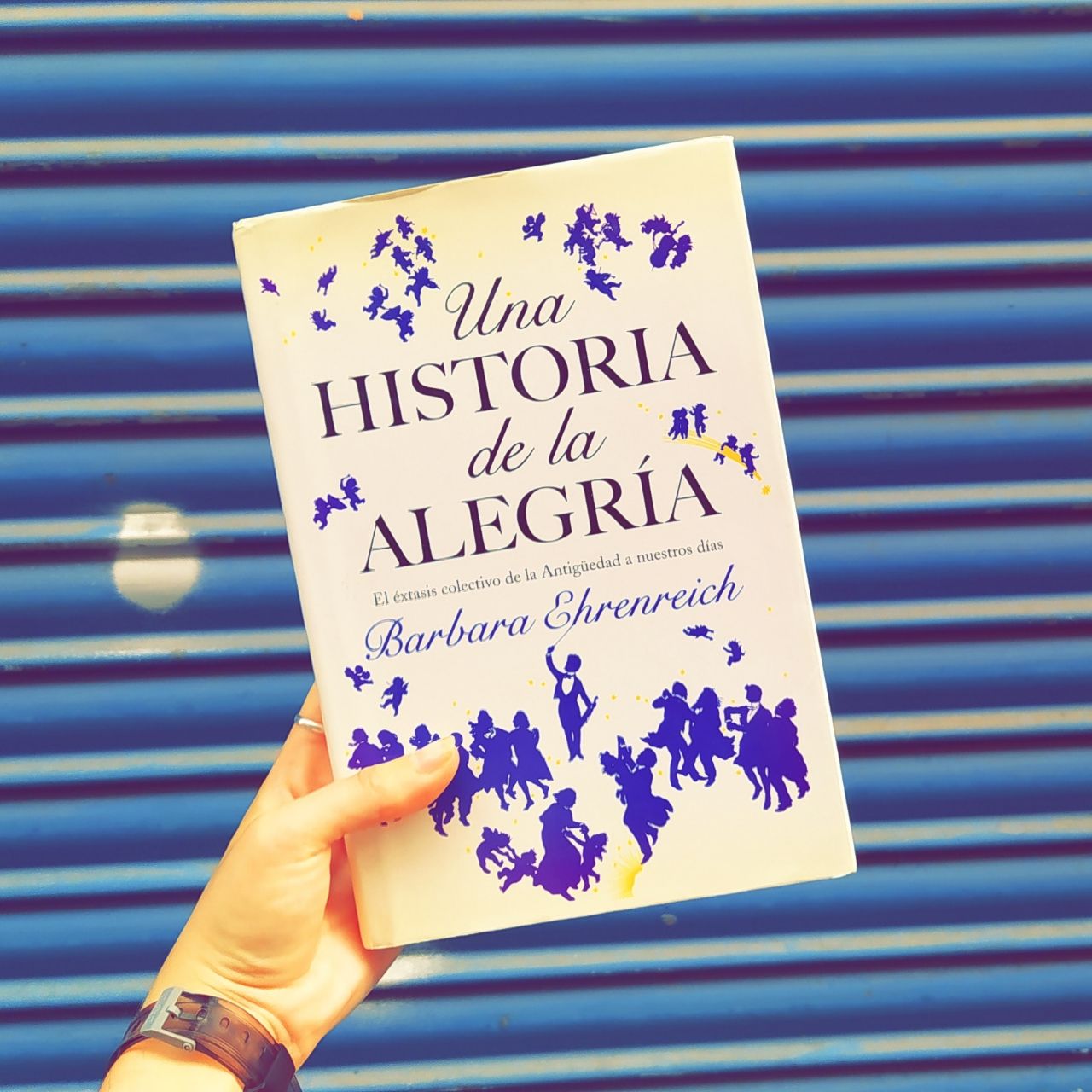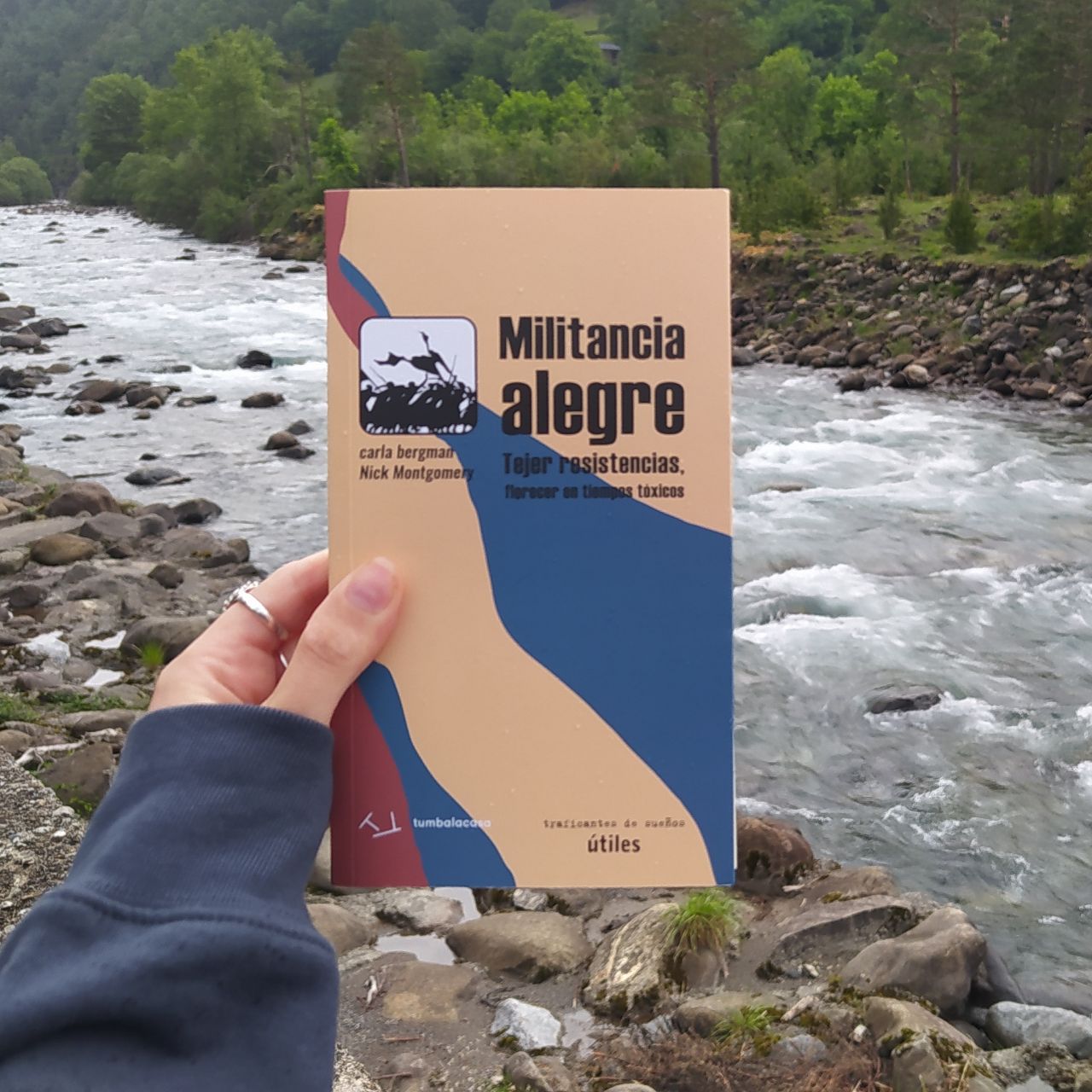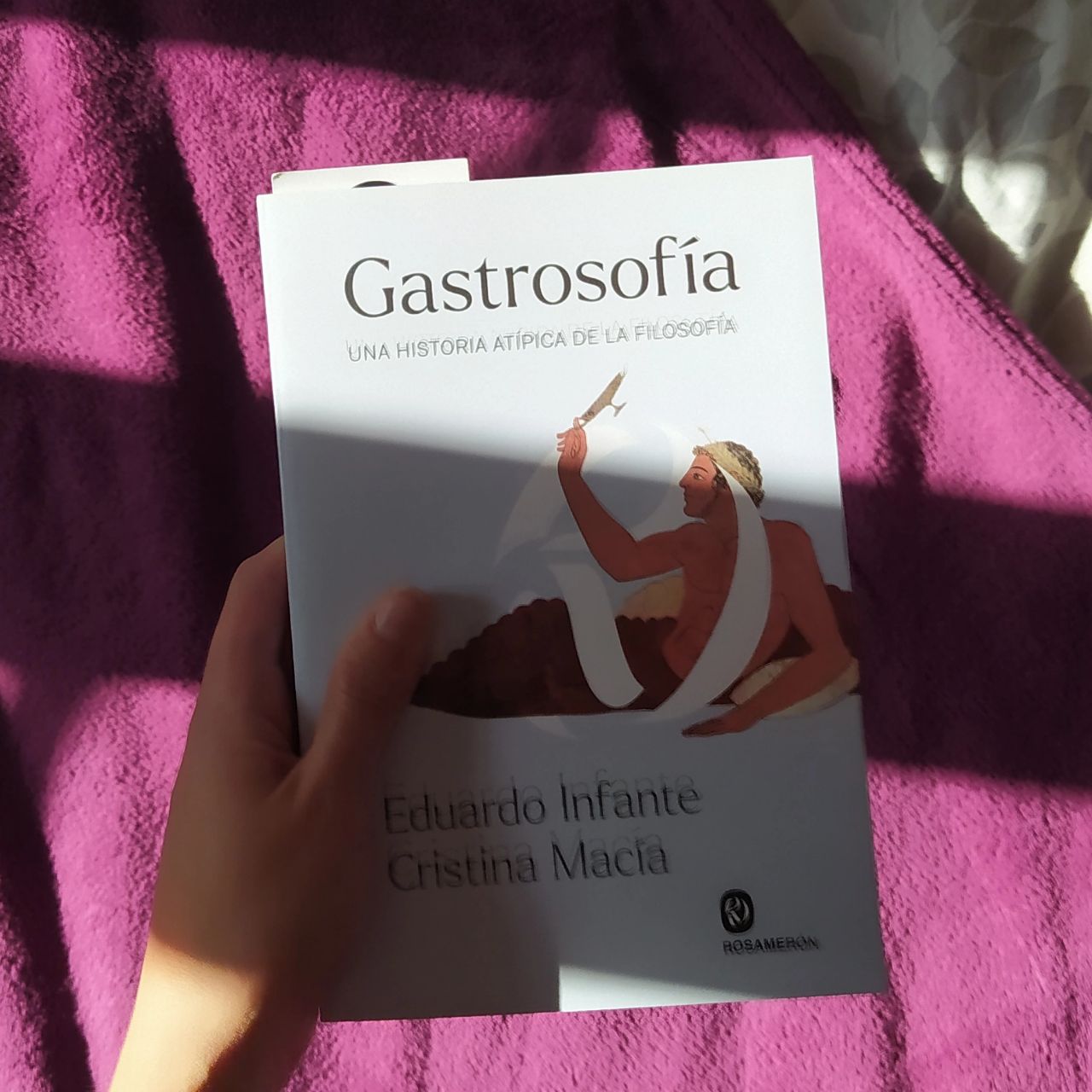Un libro que compré en julio, que hizo conmigo el viaje ida y vuelta a Brasil sin ser abierto, que acabé leyendo entre agosto y octubre (un desastre) y que, tras una época de mierda, es por fin reseñado en diciembre. Creo que estos dos meses han sido la temporada más larga de inactividad del blog. Por suerte he seguido leyendo, aunque con un ritmo bajito y triste. Un poco lo de Sara Torres y su: «un cuerpo triste / obedece a la norma / aunque no cree en ella». Espero ir sacando el otro par de reseñas pendientes en los próximos días. Volvemos a la vida.
Sobre lo que nos concierne. Jorge Amado, de quien yo no conocía ni el nombre (ay), es el escritor brasileño más reputado del siglo XX, traducido a infinidad de lenguas y con varias de sus obras más populares convertidas en películas de éxito en Brasil y en toda Latinoamérica. A Amado lo descubrí por Lucas, que me insistió muchísimo en que debía leerlo, y si finalmente compré Doña Flor y sus dos maridos fue por el empeño de Raúl, que me abordó en múltiples ocasiones una noche de fiesta para asegurarse de que lo leería. Así que gracias a Raúl, de quien me acordé constantemente durante toda la primera parte del libro, riéndome sola al imaginar su satisfacción ante la ironía y el humor doblado de Jorge Amado. Una delicia.
Amado fue, como me dijo Lucas, uno de los pocos escritores verdaderamente de masas que hubo en Brasil en el siglo XX. Dotado de un particular realismo literario, militante comunista, su obra es resultado de un empeño por crear un imaginario «nacional-popular» propio con base en todos los sincretismos de la historia de Brasil. El resultado es asombroso. Una escritura riquísima, a ratos barroca, prolífica en los detalles y en los personajes secundarios, donde figuras que apenas pasan por la calle mientras miramos desde la ventana son para el autor merecedoras de contarnos su vida o sus múltiples divorcios. Una voz narradora ambigua, que pretende funcionar como voz en off interlocutando con el lector, deteniendo una escena, o animando a reflexiones específicas. Y una capacidad asombrosa para manejar referencias, historias cruzadas, dobles sentidos, universos culturales y religiosos y toda suerte de apariciones momentáneas.
Algunos puntos rápidos que me gustaría destacar del libro, teniendo en cuenta que lo leí hace ya varios meses y que las impresiones no son recientes. El primero es la magistralidad en la construcción de género tanto de Flor como del resto de personajes: indudable pero siempre contradictoria, nunca en línea recta, siempre plagada de vericuetos que hacen difícil la aplicación modélica de un estándar rígido de feminidad/masculinidad ni (aunque quizá en menor medida) de hombría/mujeridad. Ligado a esto, la naturalidad con la que el autor expone los criterios morales de unos y otros personajes es quizá uno de los ejes conductores del libro. Reconozco que la tercera parte («Del tiempo de luto aliviado, de la intimidad de la viuda en su recato y en su vigilia de mujer joven y necesitada…») se me hizo bastante larga, y a duras penas podía soportar ya las angustias morales de Doña Flor en torno a lo que es o no apropiado para una viuda – sufrí, de hecho, un poco de vergüenza ajena.
Lo que más me fascinó de todo el libro, hasta el punto de seguir actualmente pensando en torno a ello, es el tratamiento que hace del deseo. No sólo en lo que a la honestidad mamífera del deseo de Doña Flor se refiere, sino en una dimensión mucho más trascendente. ¿Cómo conjugar el deseo con la pérdida? ¿Qué papel juega la ausencia (la carencia) en la posibilidad misma del deseo? Escribe Amado sobre el luto como un tiempo que ya no es más tiempo de espera, y sobre como esa imposibilidad de resolución hace que el deseo y el anhelo lo ocupen todo. Antes, al menos la espera; tras lo definitivo, nada. La carencia/necesidad absoluta. «Se movía apenas entre el dolor y el ansia». Y también: «Desde entonces el deseo ya no tuvo siquiera derecho a la espera». El dolor como solapamiento de la imaginación/necesidad con un presente de carencia; renunciar al deseo como única manera de evitar el dolor. Pero ay, qué tipo de psicópata aceptaría eso. Doña Flor, desde luego, no lo hace.
Por último, una paradoja que me hizo sonreír mucho. Amado titula la última parte del libro «De la terrible batalla entre el espíritu y la materia…», y efectivamente sí. Pero podría pensarse que no se trata del fantasma de Vadinho frente al la realidad tangible del doctor Teodoro, tan en el mundo de los vivos. Yo creo más bien que todo lo espiritual está en el doctor Teodoro (la cultura, la placidez, la tranquilidad del bienestar calmado) y todo lo material (el sexo, la carne, el sudor y la piel) en Vadinho. Y, en cierto modo, qué manera genial de resolver el problema original de la monogamia, siempre empeñada en que lo encontremos todo en una sola persona. A vueltas con el deseo y la voluntad.