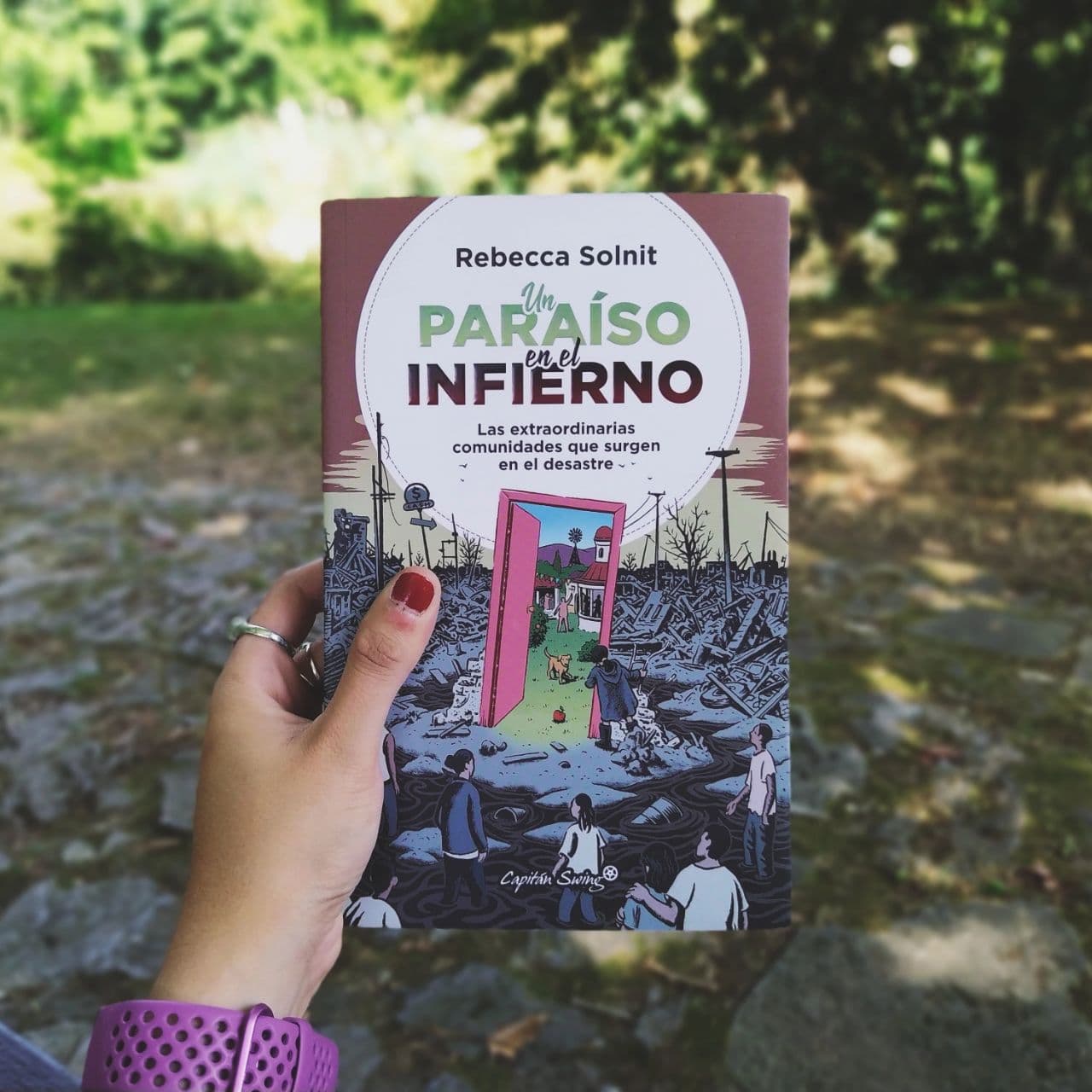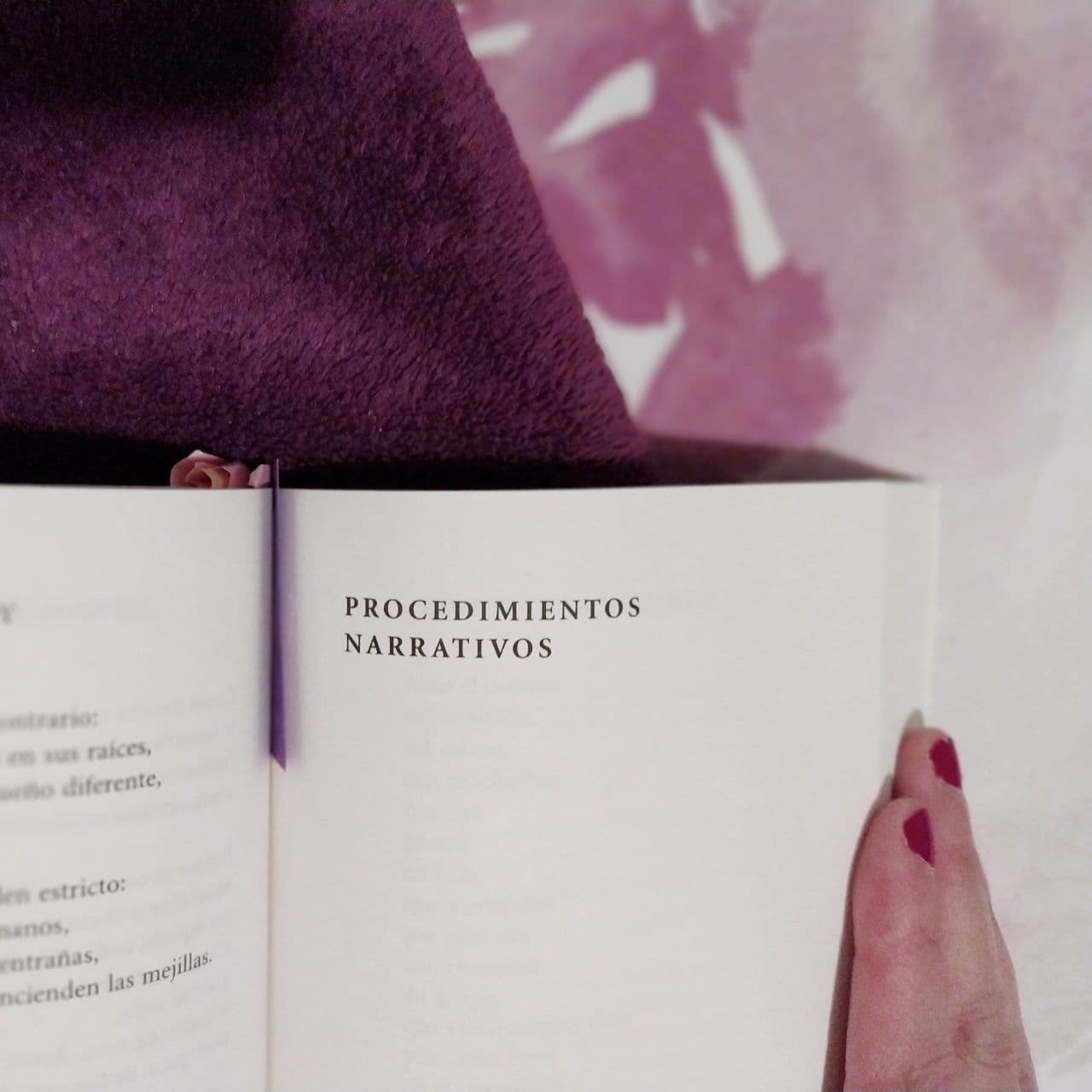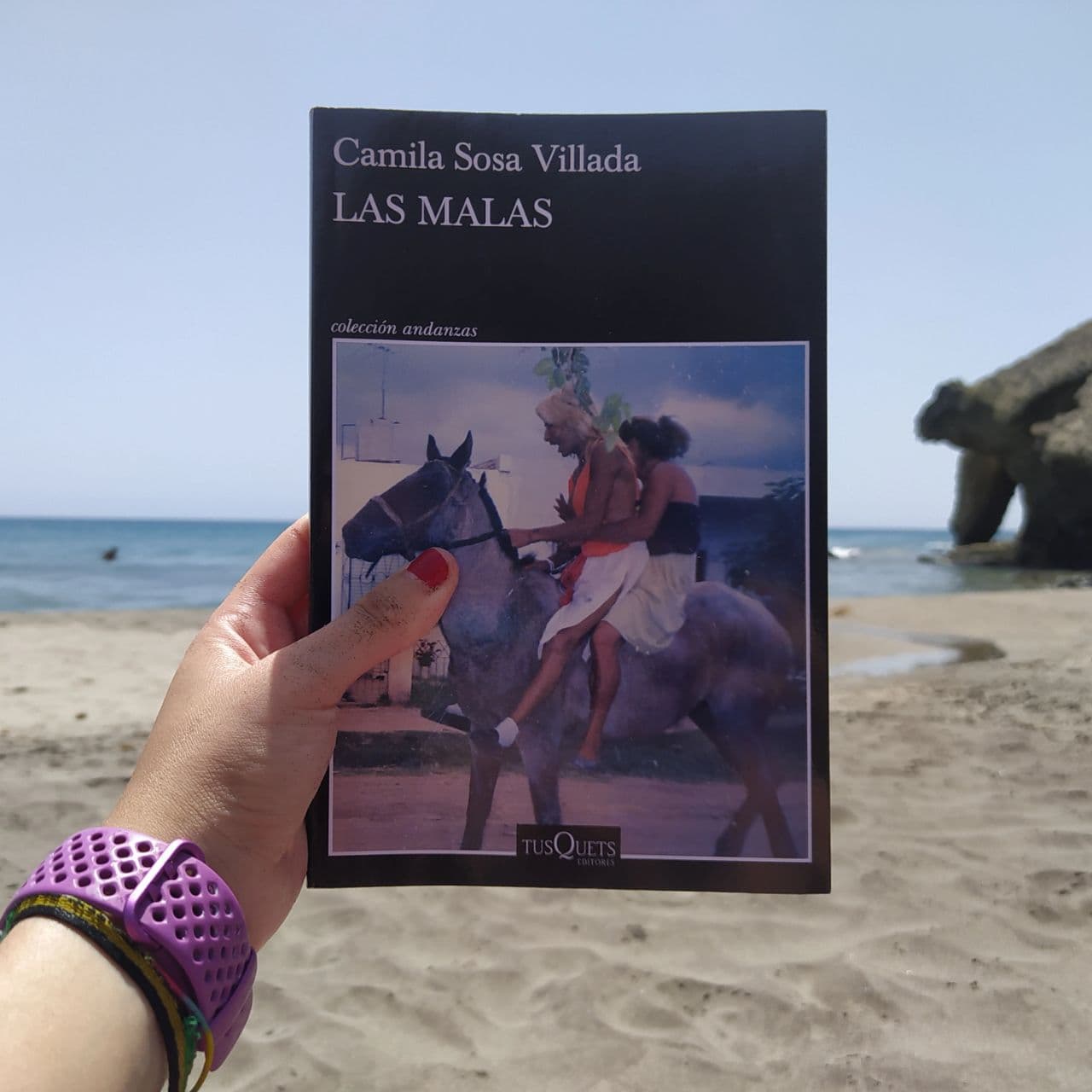Podría escribir esta reseña, o al menos su primer párrafo, solamente con onomatopeyas. Algo así como: fuá. Un «fuá» constante. Iba a leer otra cosa pero cambié de idea cuando ya tenía estirado el brazo hacia una zona distinta de la estantería. Y qué elección más buena. He devorado el libro en los descansos de mediodía de (muy pocos) días de trabajo. Me ha enganchado no por el misterio de la trama que tienen otras novelas (éste es, al fin y al cabo, un relato autobiográfico compuesto por escenas cotidianas) sino por la forma de narrar del autor y la inmersión absoluta que logra en su mundo: el de una calle de mayoría judía del Lower East Side newyorkino de principios del siglo XX. La calle a la que llegaron su padre y su madre tras migrar desde Rumanía y Hungría respectivamente, y donde él nació y vivió toda su infancia.
Mike Gold, según nos cuenta la solapa, fue el pseudónimo del escritor Itzok Isaac Granich, militante comunista de origen judío que dirigió varios periódicos radicales y cuya obra quedó sepultada (sin publicar en la mayoría de los casos, olvidada en el de esta novela) por la persecución de la caza de brujas. Hace ya un tiempo que ando admirada por el trabajo de selección y recuperación editorial que hace la gente de dirección única, a precios además siempre súper asequibles. En este caso, además, el libro está editado en colaboración con un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato. No creo que sea posible imaginar mejor proyecto docente ni mejor método para despertar la curiosidad lectora. Los editores, además, se han coronado con un prólogo genial. Menciono sólo un aspecto de los muchos que tocan: la necesidad de diferenciar entre denuncia social y «descripciones miserabilistas», y el repudio frontal a quienes usan la literatura para matar la primera y cosificar las segundas.
Judíos sin dinero es un retrato colectivo a varios niveles. En primer lugar, de la migración europea en Estados Unidos (los judíos sirven aquí como sujeto que representa también a tantos otros que se asoman por el libro: italianos, irlandeses, alemanes, etc.), de guetización de las comunidades migradas, la incomprensión del nuevo mundo y la apisonadora humana capitalista que es el American dream. En segundo lugar, el libro es un retrato de los judíos en sí mismos. De la evolución, contradicciones y angustias morales de un pueblo perseguido en Europa (muchos de los personajes se metieron en barcos escapando de los pogromos) y que se adapta de muy diferentes maneras a los cambios civilizatorios del nuevo siglo. Los relatos sobre la evaporación de las barbas o la visita del negro judío (y esa mutua superioridad moral asumida por ambas partes durante la cena) son cuadros muy bien escogidos por el autor para hablar de esto. Y por último Judíos sin dinero es, también y fundamentalmente, el retrato colectivo de un barrio obrero en una ciudad caníbal.
Gold narra la pobreza con un lenguaje casi físico, corpóreo a la manera en que Larisa Reisner (también editada por dirección única, maravilla) hablaba de lo mismo en sus artículos desde las salas de maternidad de los hospitales alemanes para obreras. La pobreza en verano: las chinches, las moscas, las ampollas en las plantas de los pies y los constantes desmayos. La pobreza en invierno: la tisis, los llantos, las putas muertas de congelación en los callejones y los mendigos en las aceras. También la presencia del alcohol como algo transversal a los géneros y las edades. El alcohol como escapatoria al trabajo, como alternativa a la locura, como huida de un marido que te mata a palos o de la impotencia ante una vida que es una trampa. Y junto con la naturalización del alcohol, la de otras dos cosas en las que suelo fijarme cuando leo literatura obrera: la suciedad y la violencia.
Una cosa quizá sutil, pero que me ha gustado mucho del libro, es la forma en que la narración empatiza con los personajes de tipo literario más terrible, los más tendentes a ser apartados de la aceptación lectora: Luis el Tuerto, Mary Sugar Bum, incluso Nigger ya de adolescente. Hay aquí un ejercicio, por parte del autor, no tanto empático sino de profunda comprensión y solidaridad de clase: «Todo el mundo continuó odiando a Luis el Tuerto, y yo lo odié también. Ahora odio más a aquellos que agarraron a un muchacho del East Side y lo convirtieron en un monstruo útil a los patronos en las huelgas y a los políticos en las elecciones». Y por el otro lado, el capítulo titulado «El alma de un casero» es posiblemente la parte que más he disfrutado y una de las más ácidas de todo el relato.
Un último apunte. Desconozco si Gold tenía en mente escribir un muestrario de los procesos de construcción de género en la clase obrera de la época. Sinceramente, lo dudo mucho, pero el resultado es exactamente ese. La interacción del protagonista, siendo un niño de 5 a 8 años, con las tabernas y la bebida. La historia de Lily, la hermana mayor de Nigger. Mary Sugar Bum gritando borracha que le va a sacar el corazón «a todos los malditos hombres del mundo». Mr. O’Brien pegando a su mujer como último mecanismo de rebelión contra la pobreza. He disfrutado muchísimo todo ese puzle de historias y no sé hasta qué punto hay que ser consciente y darle importancia a lo que se está viendo para poder narrarlo después con una precisión tan aguda. Quiero pensar que sí hay en Gold un atisbo de esa importancia. En cualquier caso, qué lectura tan buena.