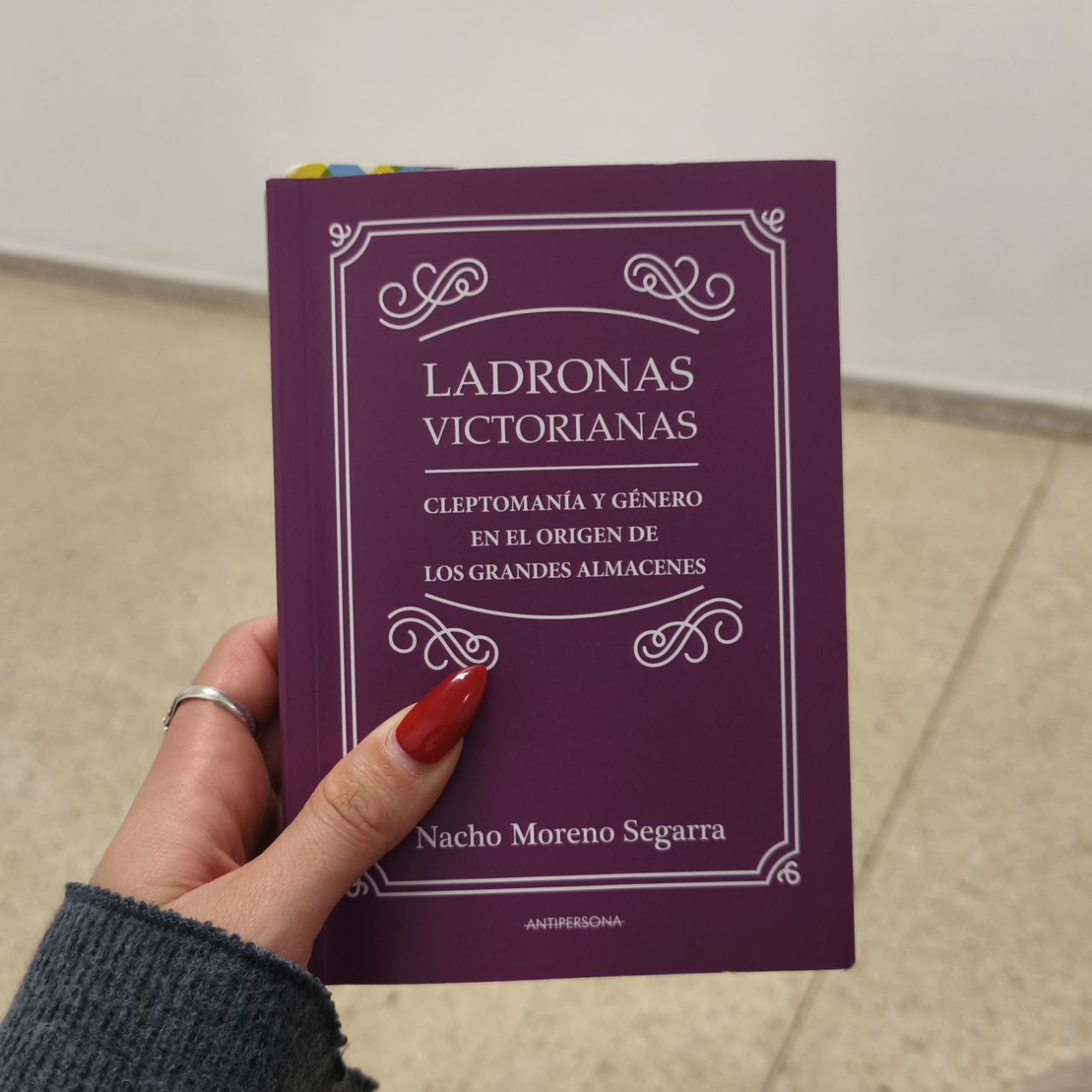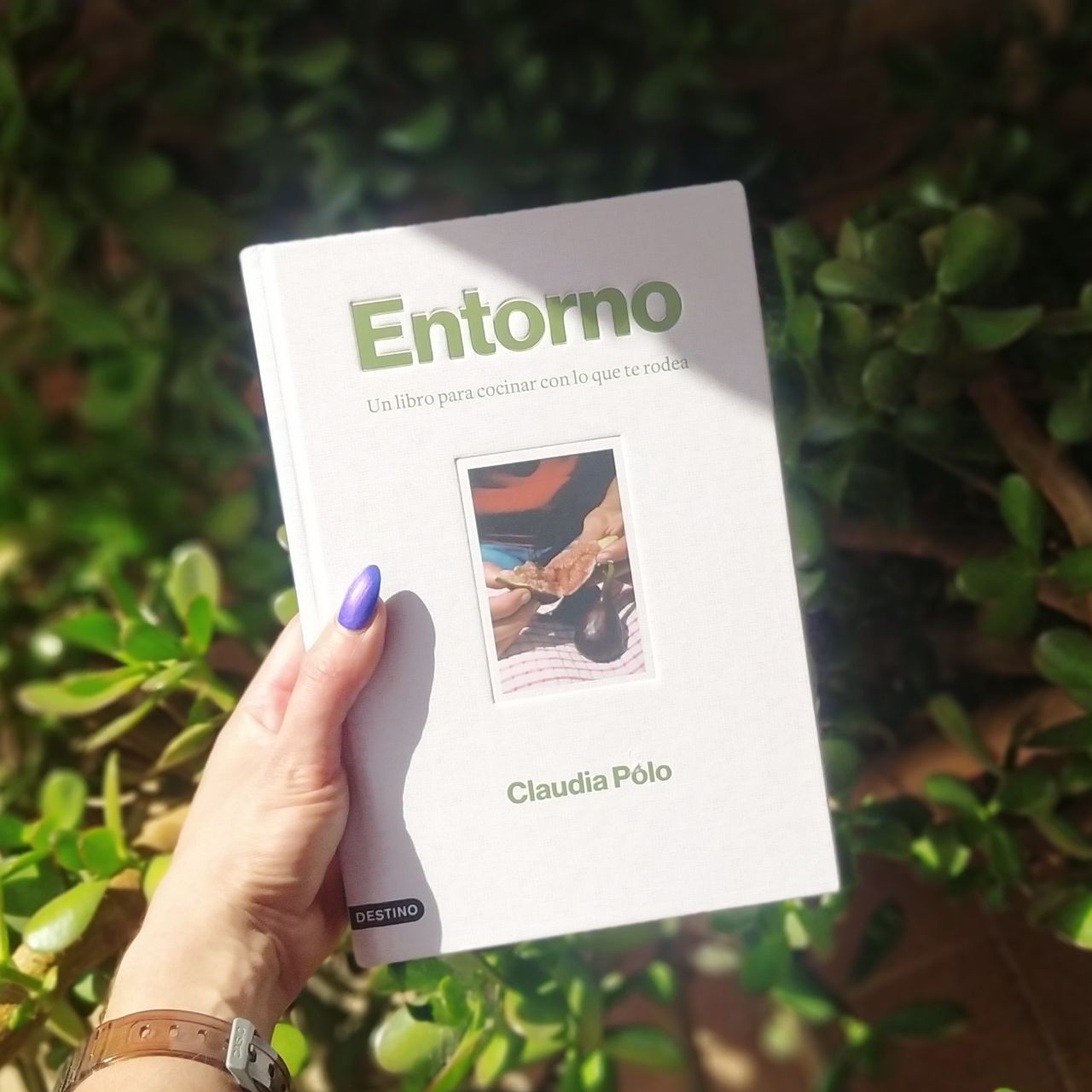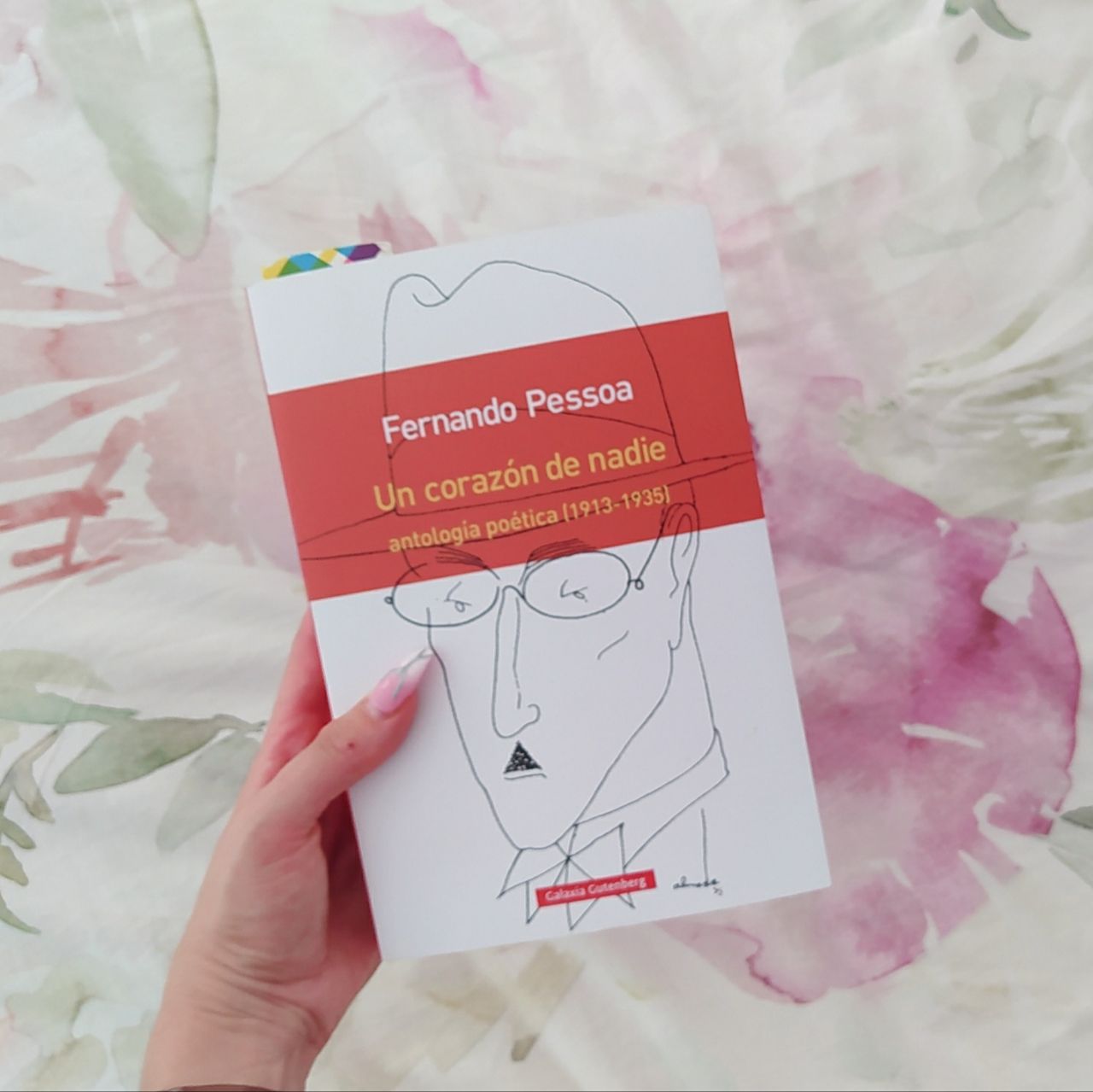Lo confieso: esto no iba a ir aquí. Llevo desde incluso antes de leer el libro (y hacen ya tres meses) planificando el texto que iba a escribir: largo, publicable, mucho más pulido y menos intimista que estas reseñas a vuelapluma, y de interés para amantes y detractoras de Sara Torres. Esta reseña es, en fin, una derrota. Julia 0 – Oposiciones 50 o así, calculo. Tengo incluso el comienzo mentalmente escrito: empezaba diciendo que yo leí Lo que hay profundamente enamorada y que, en la incomprensión del duelo que llegó después, me atormentó durante meses la misma archiconocida cita.
«Todas las amantes desean llegar juntas al verano, entregarse la una a la otra en la desaceleración del tiempo», escribe Sara. Guau. Yo, que desde hace un año siento que todo es mundano-oficial-productivo (en fin: invierno), vuelvo obsesivamente al sol luminoso de aquellos días como vía de confirmación de la belleza. O volvía, al menos: creo poder decir que al fin he dejado de hacerlo. Todo pasa salvo el amor (por supuesto), pero la forma de relacionarnos con el dolor sí lo hace. Esto también lo sabe Sara.
Leer Lo que hay supuso, no exagero, un vuelco en mi vida. Comencé a seguir a la autora en redes sociales, para comprobar en pocos días que la inconsciencia respecto al insulto que supone su nivel de vida no era fruto de una fantasía literaria sino de un descaro apabullante en la exhibición de clase. Devoré con ansia todos sus textos en El Diario.es mientras realizaba serias contorsiones para esquivar cualquier podcast, entrevista o mesa redonda en la que pudiera escucharla. Por temporadas, esto se convirtió en una auténtica yimkana.
¿Que por qué este esfuerzo mastodónico? El motivo es obvio (y compartido, me consta, por alguna gente): no soporto su voz. No logro comprender cómo es posible que en 2024, el año en que hemos vertido ríos de tinta sobre las implicaciones de género y clase de la voz de Roro (el personaje en redes sociales de Rocío Bueno), nadie haya abierto la boca en público sobre la voz de Sara Torres. Me preguntaba una amiga si creía que las pijas ensayarían ese tono impostado por las noches, antes de irse a dormir, el mismo día que leía a Cristina Barrial en esa nuestra red social hablar de «atracción hacia este magnetismo de habla pausada y silencios controlados». Pero cómo es posible. Cómo puede la gente sentarse en uno de sus cursos y no salir corriendo, no sentir urticaria a los 30 segundos, no removerse de incomodidad corporal, no empezar a chillar: basta es mentira esto no puede ser cierto tienes que estar forzándolo.
¿Qué indica de nosotras esta atracción saratorrista, y uso aquí el nosotras en su concepción menos mayestática? Lo confieso: a mí su voz sólo me da repelús. Si con alguien he necesitado grandes dosis de convicción en la posibilidad de la separación obra/autor, esa persona ha sido Sara Torres. Qué indica pues (y ahora me excluyo) de todo ese universo de periodistas, escritoras, radiolocutoras y conocidas de la cultura de izquierdas varias, la fascinación con una persona que hace orgullosa gala de una obscenidad de clase que pretende, además, alzar como aspiración estética generacional, lesbiana, o quizá simplemente femenina.
Aquí, un inciso. El artículo ya mentalmente escrito, pero que nunca llegaré a escribir, se titulaba «Sobre Sara Torres y la nueva mística de la feminidad (sáfica)».
Seamos claras: quién coño es mantenida durante semanas por una escritora que no escribe pero que tiene una casa en la Costa Brava y acostumbra a pasar días entre semana en hotelitos boutique y retiros en cabañas. Quedan muy lejos ya los tiempos de esa Marguerite Duras que tanto le gusta a Sara Torres citar: amigas, en 2024 una escritora no vive de rentas – a menos que éstas sean familiares, claro. Por cierto que es Marguerite Duras quien afirma que «es imposible hablar a alguien de un libro que se ha escrito y sobre todo de un libro que se está escribiendo. Es imposible. (…) Es lo más difícil. Es lo peor. Porque un libro es lo desconocido, es la noche, es cerrado, eso es». Leí Escribir al tiempo que Sara Torres haría la gira de promoción de La seducción y el cuerpo se me retorcía, incrédulo: pero qué estoy viendo.
He leído el libro para obtener confirmación: Sara Torres es brillante y monstruosa en la saturación emocional; como literata resulta, como mucho, mediocre. Buenísima en la autoficción pero incapaz de proyectar más allá de sí misma y de la intensidad que alberga, todos los personajes del libro son una y otra vez ella misma. No es posible distinguir a las diferentes mujeres en los diálogos ni en las reflexiones, no hay personalidad ni rasgos propios más allá de los físicos y del estatus. E incluso lo físico está desdibujado: ¿nos presenta la autora a una protagonista de cuerpo gordo? Esa proyección del hábito de comer en el rechazo al propio cuerpo, ¿es fruto de la inseguridad erótica o se corresponde con alguna experiencia vivida? Y en ese caso, ¿por qué la portada nos muestra dos cuerpos escuálidos, elegantes en el sentido que la propia Sara parece encontrar deseable?
Hay en La seducción algunos relámpagos de brillantez, frases por las que se cuela la enorme capacidad de la autora para expresar las emociones. Pero poco hacen por compensar la absoluta falta de los elementos básicos que hacen una ficción creíble, que levantan una historia, que nos ofrecen veracidad.
Por mi parte, gracias enormes, Sara, por Lo que hay y por poner en el centro de lo público el deseo y la vida. Y para todas las demás: por lo que más queráis, dejad de invitar a pijas a vuestros podcasts.