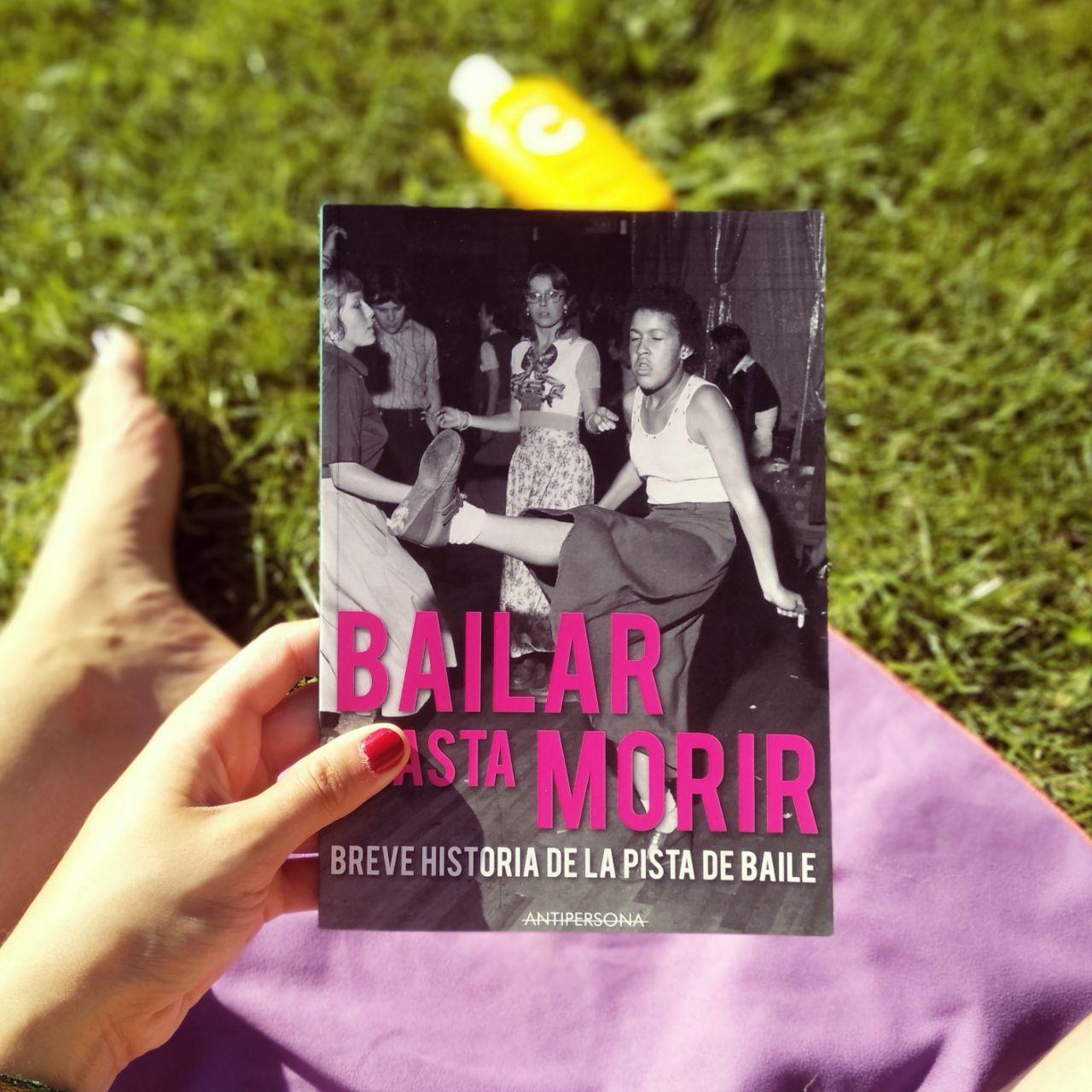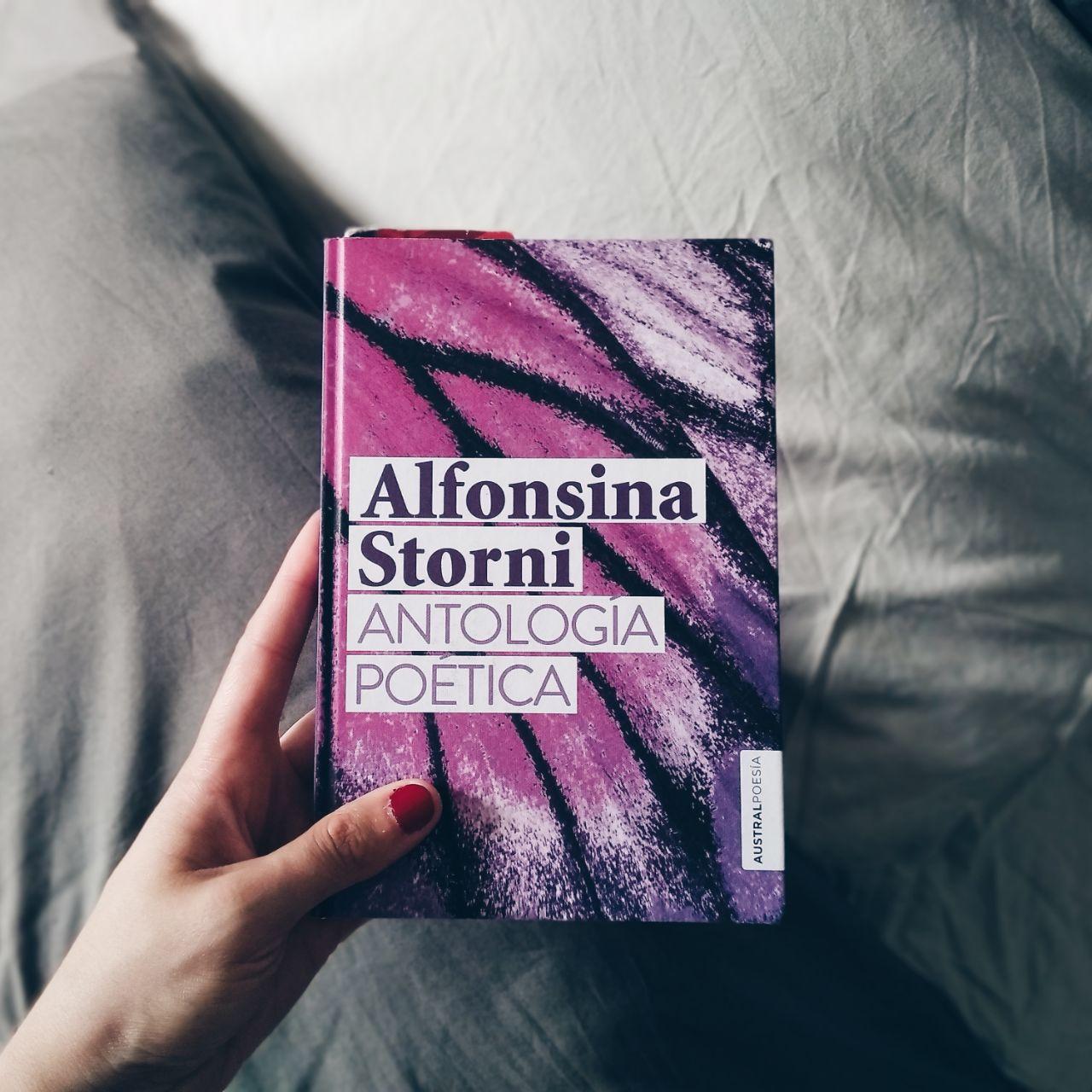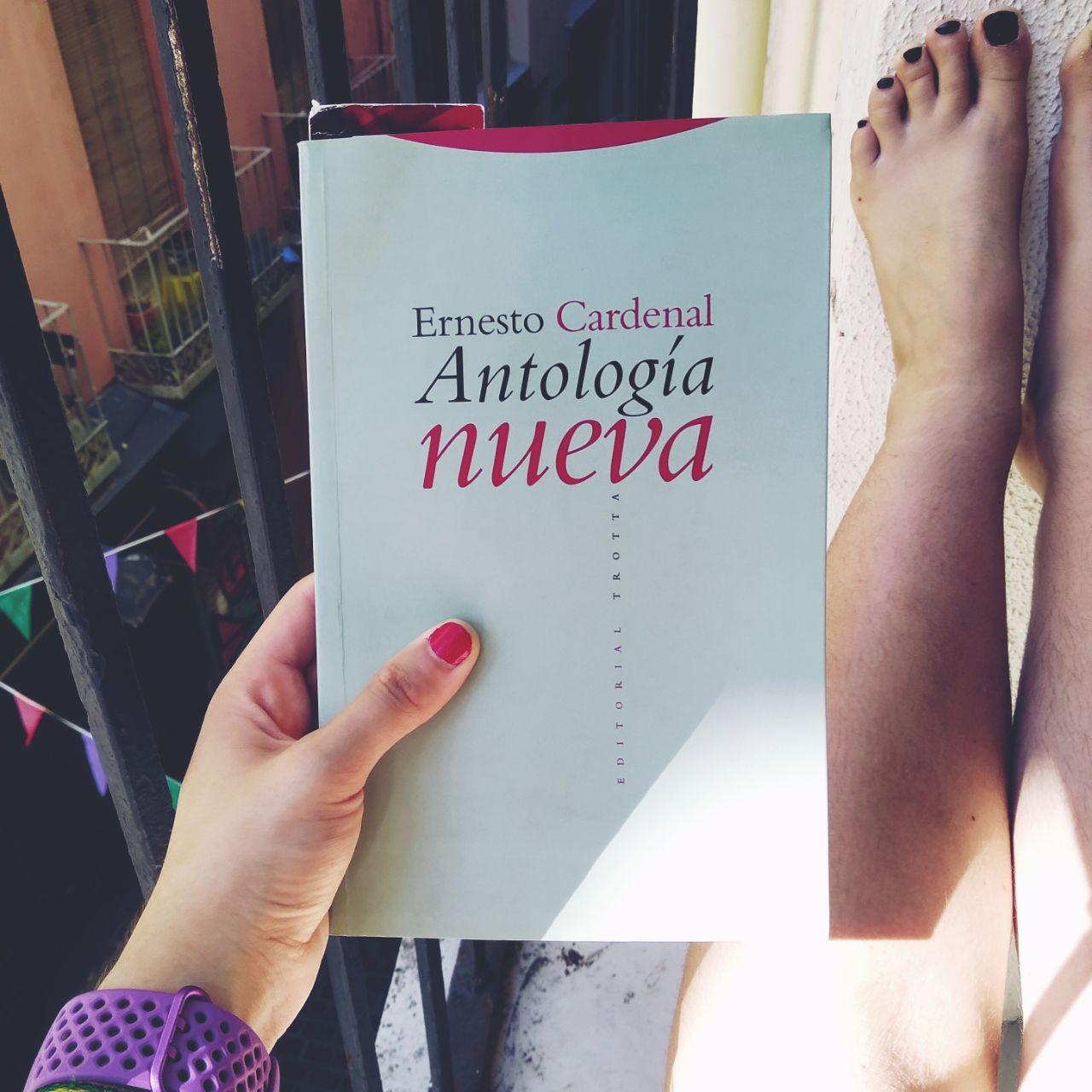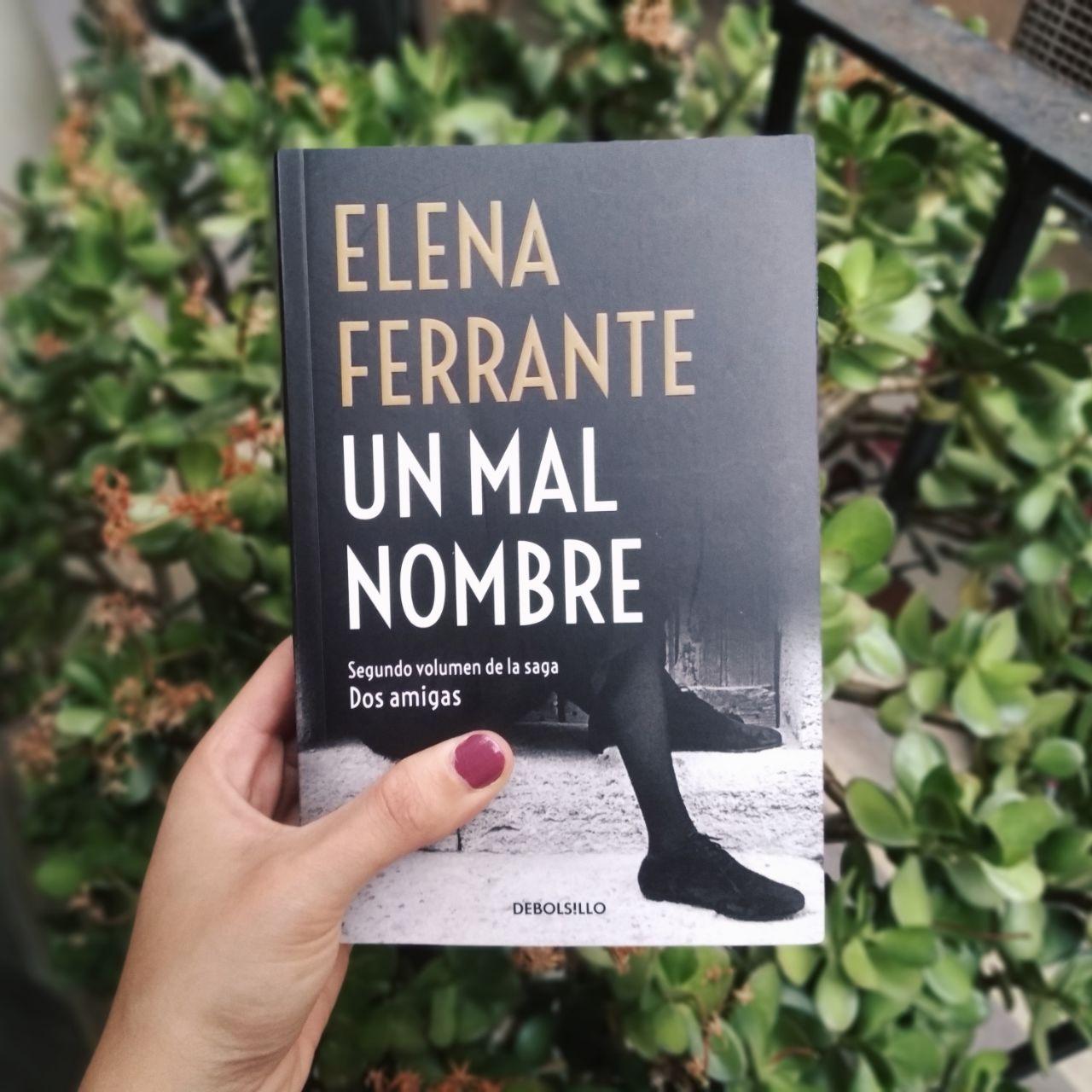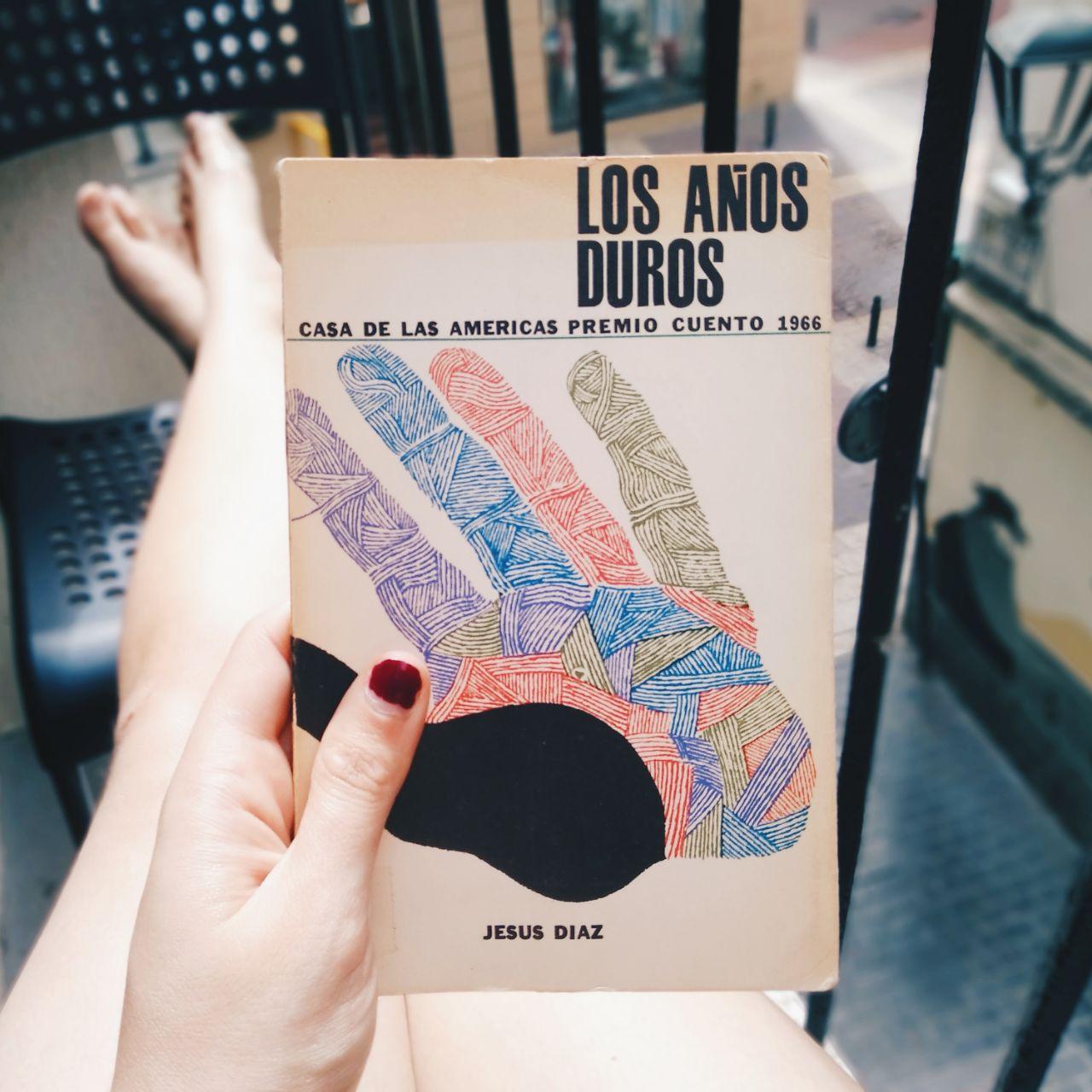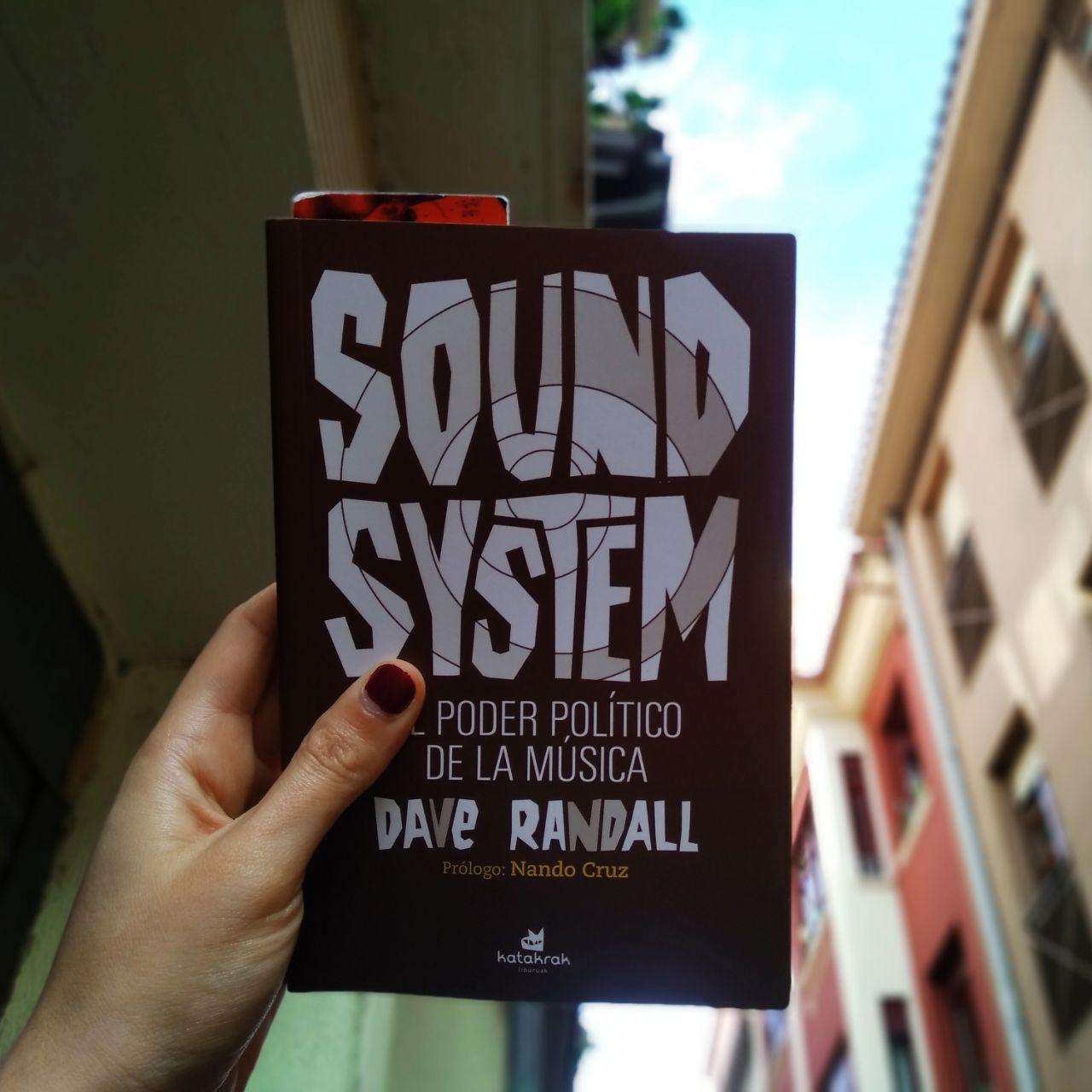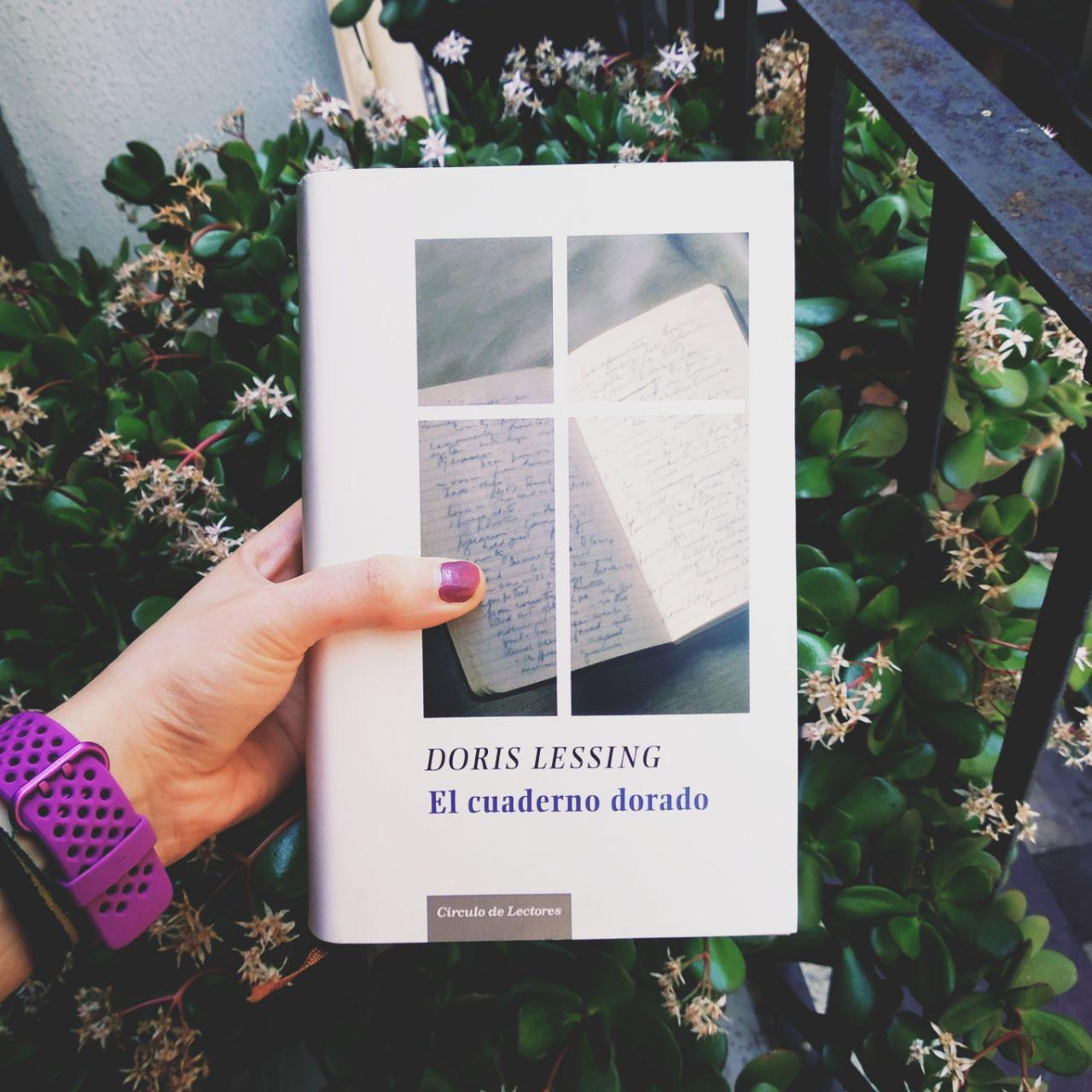Desde hace un par de días me repito a mí misma, embelesada: menuda maravilla, cómo no lo empecé antes. Terminé de leer La amiga estupenda a comienzos de febrero y hasta ahora no me había planteado enfrentar la segunda parte, supongo que debido sobre todo a mi manera caótica de enfrentar la lectura, sin un orden metódico ni un plan prefijado. Cierro un libro, lo reposo unos minutos, pienso en seguida cuál será el siguiente. ¿Qué me apetece, cómo me siento? Leo por impulsos, vaya. Ahora sólo pienso en ir la semana que viene a la recién reabierta librería del barrio (bendita fase 1) para comprar los siguientes títulos de Elena Ferrante.
Un mal nombre me ha gustado más que el primero de la saga. Lo he leído del tirón, casi sin pensar en otra cosa: 540 páginas en dos días y medio, con Janis Joplin de fondo e imbuida como hacía tiempo que no me pasaba. La manera en que la narración fluye, el modo en que la historia te rodea y parece transcurrir como si ninguna otra cosa fuera posible, es capaz incluso de tapar la brillantez de las metáforas, las imágenes viscerales y el lenguaje abiertamente poético que en ocasiones emplea la autora. Todo eso desaparece, pasa desapercibido, se pone al servicio de la historia y construye un resultado sin artificio ni adorno visible. La literatura sin literatura, se diría. Hasta que te fuerzas a parar la lectura a mitad de un párrafo, rompes el embrujo y descubres asombrada la complejidad y la belleza de lo que está escrito.
Quizá por la edad de las protagonistas (en esta segunda parte Elena y Lila van de los 16 a los 23 años), he reconocido de manera mucho más clara que en La amiga estupenda el tópico de la amistad entre mujeres. La retroalimentación insana, la dependencia destructiva, el dolor infligido que nos enseñan como la única manera posible de establecer relaciones. Las cosas han cambiado desde los años 60, claro, pero qué evidente es ahora para nosotras (las mujeres jóvenes con formación y práctica feminista) la disfuncionalidad emocional de nuestros padres. El libro desgrana la construcción de la feminidad y la masculinidad con una naturalidad que, muy posiblemente, haría que una lectora sin formación feminista no percibiera lo espantoso del relato. Para las demás está ahí, expuesto con un nivel de detalle que requiere, necesariamente, un nivel muy alto de consciencia de lo que se está escribiendo.
El entramado de los personajes femeninos, ese espanto corporal que siente Lenù al identificarse como el mismo tipo de ser que las madres del barrio, la presencia constante de las palizas de los maridos, la presencia de los estándares de feminidad sobrevolando toda la historia y la evidente importancia que tiene el sexo en esos años… todo eso es real de una forma descarnada y angustiosa. Las contradicciones del ser mujer condensadas en la madre de Elena, que la odia por haberse atrevido a ser más que ella y a escapar del encierro marital, pero que la exhibe ante familiares y conocidos y que, también, irrumpe en su residencia de Pisa movida por la obligación auto-impuesta de cuidarla al saberla enferma.
Al otro hilo que, para mí, articula el libro la vida de Elena durante estos años, hoy le llamaríamos síndrome de la impostora. La convicción permanente de que, en cualquier momento, alguien la va a descubrir como farsante de una vida y unas capacidades que no son o no deberían ser las suyas. La sensación de estar siempre a punto de ser humillada. Una certidumbre que a mí me atormenta a diario desde que traté de abrirme paso en la Academia y que, en su caso, se alimenta de su procedencia de clase y de saberse excluida de los círculos donde la gente crece normalizando el debate intelectual y el amor por la cultura.
Como mujer de medio siglo más tarde, me gustaría gritarle a la Elena Greco de 23 años que no se deje embaucar por hombres que en realidad son niños y que sólo buscan reafirmar su posición de poder mediocre. Que no saben tanto ni son tan listos como todas hemos creído en ocasiones. Me toca esperar a tener en las manos Las deudas del cuerpo para poder hacerlo.